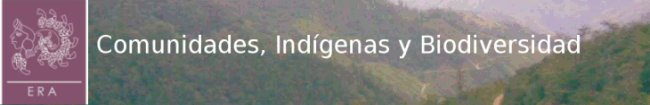03 July 2008
URUGUAY: Políticas nacionales privadas de dimensión ambiental
Cabo Polonio, sitio turístico sobre el océano Atlántico.
MONTEVIDEO, 3 jul (IPS) - Es necesario incorporar la perspectiva ambiental a las políticas nacionales en vez de considerarla de modo aislado, plantea el informe "GEO 2008: Evaluación del Estado del Ambiente en Uruguay", presentado este jueves en Montevideo. Si este país mantiene la situación actual en áreas protegidas, residuos y ordenamiento territorial, se dirige hacia un escenario potencialmente negativo de aquí a 2025, señaló el coordinador del informe, Diego Martino, también autor de varios de los ocho capítulos.
Pero, si se "transversalizan" las perspectivas ambientales en las políticas de los ministerios y reparticiones, en vez de considerarlas aisladamente, "se va a poder anticipar muchos de los impactos, y los costos sociales, ambientales, de salud, van a poder restringirse. Al planificar y tomar en cuenta esos temas, uno ya está quizás proponiendo soluciones antes de comenzar el proyecto", explicó a IPS.
"Si logramos hacer eso de modo efectivo, probablemente podamos revertir el camino hacia ese escenario negativo", agregó.
El Informe GEO constata la mejora económica del país, luego de la crisis de 2002, pero también registra una emigración sostenida, una pobreza persistente, un fuerte aumento del precio de la tierra y una creciente predominancia extranjera en la propiedad agraria, además de una mayor preocupación ciudadana por el ambiente.
"Ascender como país en la 'escalera del desarrollo sostenible' traerá consigo una mejora en los índices de bienestar humano, y requiere un replanteamiento del futuro, en el cual el 'Uruguay natural' es una parte necesaria e indispensable de un 'Uruguay productivo'", establece el texto, redactado entre julio de 2006 y noviembre de 2007.
Unas 70 especies corren peligro de extinción en Uruguay, pero hay poco conocimiento sobre el estado de la biodiversidad.
"Hay que llevar la conservación fuera de las áreas protegidas", ya que las que existen son insuficientes para proteger la biodiversidad, "porque hay mucha presión por los cambios en el uso de la tierra. Pero es importante mejorar la forma en que se produce para aliviar el impacto ambiental. Y para eso es clave la investigación", sostuvo Martino.
"Muchas veces tenemos información sobre el tipo de especie que hay en determinado lugar, pero no sobre cómo una u otra forma de trabajar el campo afecta a las especies. Por ejemplo, cómo impacta en las especies de aves el bajar un poco la carga de ganado de un potrero. O qué pasa si ponemos corredores biológicos dentro de las áreas forestales", planteó.
Las medidas a adoptar podrían acarrear costos económicos materializados en subsidios, "pero también por incentivar las buenas prácticas de producción se puede lograr un cambio", añadió Martino.
Entre los cambios en el uso de la tierra, el informe destaca que entre 1997 y 2005 se produjo un aumento de 3.343 por ciento en la superficie sembrada con soja.
"El impacto fue muy grande. Y eso se dio en poco tiempo, entonces cambió nuevamente el paisaje de Uruguay", dijo a IPS la ingeniera agrónoma María Methol, coautora del estudio.
De todos modos, "los cambios ambientales en general se perciben a más largo plazo", señaló.
Además, "actualmente se siembra en áreas mucho más extensas que años atrás y eso puede llegar a hacer necesario crear corredores (biológicos) o fomentar ciertas prácticas que mantengan el paisaje un poco más diverso", añadió.
Aparte del aumento del área agrícola en los últimos tres o cuatro años --con sus consiguientes riesgos de erosión y de contaminación de recursos hídricos--, en la última década se produjo un crecimiento de la forestación, señaló Methol.
Entre 1990 y 2004, el área de monocultivos forestales aumentó 1.544 por ciento, establece el reporte, si bien las 740.000 hectáreas plantadas constituyen 4,5 por ciento de los suelos agrícolas del país.
El impulso de la forestación y a la consecuente instalación de la industria internacional de la celulosa de papel entrañan el principal conflicto ambiental de Uruguay.
El informe GEO no se pronuncia acerca de ese conflicto, si bien menciona algunos de los impactos de la forestación, con base en los escasos estudios existentes en materia de agua, suelos, biodiversidad, creación de empleo y desarrollo.
El texto expone los dos puntos de vista principales del debate, a cargo de Daniel Martino, de la empresa Carbosur, y del técnico forestal Ricardo Carrere, del no gubernamental Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés).
Para Martino, los "escasos impactos negativos" de la forestación pueden mitigarse con una "mejor integración" a las demás actividades agropecuarias, manejo de los cultivos con "turnos de cosecha prolongados, que conllevan menores impactos ambientales negativos y mayor generación de valor económico".
En cambio, Carrere no encuentra ningún aspecto positivo en el modelo de monocultivos forestales, pues exacerba la concentración y extranjerización de la propiedad agraria, afecta el agua, el suelo y la diversidad biológica, crea empleos escasos y precarios y promueve la expulsión de población rural, afirma.
Los efectos de la instalación de la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, en el occidental departamento de Río Negro, no están contenidos en el informe GEO, dado que la fábrica todavía no estaba en funcionamiento cuando se terminó de escribir el texto.
Pero los antecedentes de la planta, que causó un enfrentamiento sin precedentes con Argentina por instalarse en un río limítrofe, figuran en un recuadro dentro del capítulo "Urbano industrial".
Mónica Gómez, autora del capítulo sobre la zona costera, señaló que ésta concentra 75 por ciento del producto interno bruto (PIB) uruguayo y que entre las presiones más importantes está la afectación de los hábitat.
Gómez destacó que los barcos pesqueros cambian las aguas, acarreando problemas como el de las especies invasoras. Entre ellas, el mejillón dorado (Limnoperna fortunei), de origen asiático, que se adapta a cualquier cambio. Obtura las tomas de agua de centrales hidroeléctricas y desplaza a especies nativas, lo que cambia la biodiversidad acuática.
Además, "la zona costera uruguaya probablemente se verá muy afectada por el cambio climático", pronostica el informe.
"Resultados iniciales de investigación puntualizan una alta vulnerabilidad de los recursos costeros frente a cambios en las precipitaciones, descarga de los tributarios del Río de la Plata, alteraciones de los patrones de vientos y en la localización del anticiclón subtropical del Atlántico Sudoccidental", argumenta.
Para Gerardo Honty, autor del capítulo sobre energía, Uruguay experimenta "tibios inicios" de proyectos de fuentes renovables, que por ahora generan "escasos megavatios".
Además, como las centrales hidroeléctricas datan de una época en que no se preveían estudios de impacto ambiental, no hay datos sobre lo que puede haber ocurrido en esas zonas, dijo.
Precisamente, la carencia de datos cuantitativos fue enfatizada, en términos generales, por los autores del informe. La falta de fiscalización ambiental y el hecho de que por lo menos un tercio de los residuos sólidos no son eliminados de manera adecuada son otros dos problemas expuestos en el estudio.
Tener en cuenta variables ambientales va a permitir ahorrar costos, no al revés, destacó Diego Martino. Es necesario superar la etapa de los diagnósticos para pasar a la de la acción, agregó.
Más de 100 personas participaron del estudio, a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, con la coordinación técnica del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los informes GEO (siglas en inglés de Global Environment Outlook, panorama ambiental mundial) recopilan información ya existente, y siguen una metodología que analiza la presión sobre el ambiente, su estado, su impacto y la respuesta. Éste es el primero que se realiza en Uruguay. Como todos los que se hacen en el mundo, surgió a iniciativa del gobierno.
En esta ocasión se pidió expresamente a los autores que hicieran hincapié en el impacto de los cambios ambientales en el bienestar humano.
(FIN/2008)
17 November 2007
Governments must reject ‘Biofuels’ and other False Solutions to Climate Change
In reaction to today’s launch of the synthesis report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, in Spain, the Global Forest Coalition, a worldwide coalition of NGOs and Indigenous Peoples’ Organisations, called upon governments to reject so-called ‘biofuels’ and other false solutions to climate change like carbon trading. It is now becoming clear that these solutions may in fact make climate change worse, not better, and that they have many other serious social and environmental impacts. (1)
The IPCC report again highlights that climate change is already having devastating impacts upon the economies and livelihoods of people all over the world. Indigenous Peoples and other vulnerable and economically marginalized peoples suffer the most dramatic consequences of climate change, as they are directly dependent upon the forests, drylands and polar ecosystems that are being destroyed by droughts, forest fires and other effects of global warming. However, these communities are also the main victims of the false solutions that some governments and high profile advocates are proposing, like large-scale ‘biofuels’, (or ‘agrofuels’ as most social movements refer to them) and carbon investments in forestry projects.
Dr. Miguel Lovera, chairperson of the Global Forest Coalition, said:
“Here in Paraguay the soya boom that has been triggered by agrofuels means that farmers are now racing to clear the forests and plant soy. What is the point of planting a crop that is supposed to help stop climate change, when it involves ripping out the lungs of the world and destroying the homes and livelihoods of our forest peoples, including our last communities of Indigenous Peoples living in voluntary isolation? The IPCC recognizes that conserving forests is one of the most effective and economically efficient ways of mitigating climate change but governments don’t seem to be listening: instead of banning deforestation, they are actually subsidizing the production of these agrofuels crops which are making deforestation worse all over the world. ” (2)
In Mato Grosso in the Brazilian Amazon, renewed soy expansion caused deforestation to increase by around 84% between September 2006 and September 2007. Soy expansion in South America is mainly caused by the ethanol boom in the US, which has triggered US soy farmers to switch to corn.
“As the main problems are caused by the indirect impacts of agrofuels, proposals to certify ‘sustainable biofuels’ just won’t work, as they can’t control these indirect impacts” emphasizes Dr. Rachel Smolker of the Global Justice Ecology Project in Vermont (US).
“Second generation agrofuels, like genetically modified trees, will also cause a myriad of environmental and social problems, including the replacement of forests with vast monocultures of tree plantations, planted to fuel cars” she adds.
The Global Forest Coalition also opposes proposals to finance reduced deforestation through the international carbon market, as such offsets do not contribute anything to mitigating climate change: every ton carbon stored in forests will imply an extra ton of carbon emissions in the North. Moreover, they form an inequitable and unpredictable source of financial support. Carbon offset projects in countries like Uganda have already led to devastating impacts on local communities. (3)
“Many Indigenous Peoples in the Pacific face the possibility of losing everything in a short space of time – their homes, their territories and their livelihoods -, because of rising sea-levels. We insist that governments do something now to stop this ethnocide. They urgently need to invest in real forest conservation (4), sustainable transport systems and solar and wind energy” stresses Sandy Gauntlett, chairperson of the Pacific Indigenous Peoples Environment Coalition.
For more information, please contact: - Dr. Miguel Lovera, Global Forest Coalition, Paraguay, tel: +595-21-663654 and mobile: +595-971-201957 (English, Spanish, Portuguese, French, Dutch)
- Sandy Gauntlett, Pacific Indigenous Peoples Environment Coalition, New Zealand, tel: + 64 9 8349529
- Anne Petermann (mobile +1 802 578 0477) and Dr. Rachel Smolker, Global Justice Ecology Project, USA, tel: +1 802-482-2689, globalecology@gmavt.net and rsmolker@globaljusticeecology.org
- Ronnie Hall, campaigns coordinator, Global Forest Coalition, UK, tel: +44 7967 017281, ronnihall@googlemail.com
NOTES FOR EDITORS:
(1) See also http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/From%20Meals%20to%20Wheels%20The%20Social%20and%20Ecological%20Catastrophe%20o.pdf for an overview of social and environmental impacts of agrofuels, http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/Potential%20Policy%20Approaches%20and%20Positive%20Incentives.pdf for an analysis of the possible impacts of the inclusion of avoided deforestation in global carbon markets and http://www.wrm.org.uy/countries/Ecuador/book2.pdf for an example of the impacts of a voluntary forest-related carbon offset project in Ecuador.
(2) In 2007 alone, soy monocultures expanded from 2.4 million to 2.8 million hectares in Paraguay. The price rise of around 23% on the international markets is considered to be one of the major factors. See also www.lasojamata.org for more information on the environmental and social impacts of soy production.
(3) The tree planting project in the Mount Elgon national park financed by the FACE Foundation to offset CO2 emissions from air travellers and Dutch electricity companies led to major negative social and environmental consequences around the park, with communities that were living in the area being forcibly resettled. Lack of agricultural land and fuelwood outside the park led to increased forest degradation, land slides, hunger, poverty, prostitution and HIV/AIDS. In 2005, a Ugandan Court ruled that the resettlement was illegal, and in 2007 returning local people cut down 100,000 of the newly planted trees to create space for their farms again. For more information, go to http://www.wrm.org.uy/countries/Uganda/book.html
(4) The Framework Convention on Climate Change obliges all governments to conserve forests and other carbon sinks, and developed countries to provide new and additional resources to enable developing countries to conserve their forests. See also http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/Report%20on%20Independent%20Monitoring%20article%204.1.pdf for an independent review of the implementation of the forest-related clauses of the FCCC.
26 August 2007
Uruguay implementará proyecto para conservar biodiversidad
El espectador, primera radio uruguaya en internet
Este viernes se firmó un convenio entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Ministerio de Vivienda para poner en marcha un apoyo financiero de cooperación, proveniente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Se pretende implementar la creación, las acciones y las inversiones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Uruguay es el único país de América Latina que no cuenta con áreas naturales protegidas, enmarcadas dentro de un sistema nacional.
El objetivo central de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema que conserve efectivamente una muestra representativa de la biodiversidad en Uruguay, articulando acciones que garanticen la conservación de las especies.
La directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, explicó que con la medida también se apunta al desarrollo de las comunidades locales.
“La autorización ambiental preveía temas que tenían que ver con todo el acondicionamiento paisajístico, con la presentación de una garantía ambiental”, señaló Torres, quien además agregó: “Que esas áreas protegidas sean una oportunidad de la biodiversidad, pero también del desarrollo para las comunidades locales, oportunidades de ecoturismo, de recreación y de disfrute de los uruguayos de esos paisajes tan hermosos que tenemos y que tenemos todos derecho a disfrutarlo de igual manera”, indicó.
En principio, serán siete las áreas protegidas, entre ellas Valle de Lunarejo en Rivera, Farrapos en Río Negro, Quebrada de los Cuervos en Treinta y Tres y Cabo Polonio en Rocha.
En cuanto al mecanismo de trabajo, se realizará en conjunto con los dueños de los predios, en el caso de que los mismos sean de privados, y se crearán servicios de guardaparques que garanticen las normas de preservación.