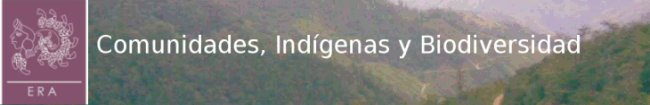Ecos de la Costa, Colima
En las zonas donde habita una alta proporción de población indígena, se encuentra una parte importante de los bosques y selvas mejor conservados y la parte alta de las cuencas de captación de agua de los principales ríos del país, además de que en muchos grupos indígenas se encuentra almacenada una gran cantidad de conocimiento tradicional, acerca del manejo de estos recursos con considerable potencial para su manejo sustentable.
Los grupos indígenas, a través de su historia, han hecho frecuentemente un uso intensivo, aunque algunas veces destructivo, de su medio. Si se examina la distribución de los pueblos indígenas, ésta coincide con zonas de alta biodiversidad, lo que ha ocasionado diversas interpretaciones sobre el papel que tienen las prácticas indígenas y el patrimonio natural de la nación. Al parecer, en algunas regiones han propiciado la biodiversidad al seleccionar y, al menos parcialmente, domesticar una gran cantidad de especies. Asimismo, al utilizar comúnmente un conjunto variado de productos de los ecosistemas naturales, sus sistemas de manejo tienden a ser diversificados o, cuando menos, no optan por una transformación completa o por la simplificación. Entre las prácticas que se consideran sustentables o poco agresivas con el ambiente, se encuentran varias que desarrollan las comunidades indígenas; una de ellas es la agricultura en chinampas, que actualmente sólo se practica en unas pocas zonas del centro de México. Sin embargo, también existen evidencias en el sentido de que algunas prácticas de manejo indígena alteraron negativamente su entorno, como al parecer ocurrió en Oaxaca o los mayas en la península de Yucatán.
De cualquier forma, la resultante final de la participación indígena para frenar el deterioro ambiental, es favorable e indispensable, tanto porque habitan las zonas donde queda buena parte de los recursos naturales remanentes del país, como por sus conocimientos y experiencias que resultan de gran utilidad para lograr sistemas de producción sostenibles. Existen pruebas de que la protección indígena y campesina de los recursos naturales a través de paisajes de manejo, es relativamente eficiente en diversas áreas del país, como lo demuestran los manejos comunitarios en la Sierra de Juárez en Oaxaca, en Quintana Roo, Durango y Michoacán, entre otros.
Además, en los territorios con fuerte presencia indígena, se encuentra cerca del 50% de los bosques mesófilos, 45% de las selvas húmedas y casi 20% de los bosques templados remanentes del país, lo que totaliza unos 19 millones de hectáreas de vegetación natural que, además de la biodiversidad que albergan, son importantes por su alta captación de agua de lluvia que, gracias a la existencia de su cubierta vegetal, se protege de la erosión a que se encuentra expuesta por los efectos de aguas torrenciales, evitándose también los consecuentes problemas de asolvamiento en los cuerpos de agua localizados en las partes bajas de las cuencas.
La larga convivencia de las poblaciones indígenas con la biodiversidad local, ha permitido que los indígenas probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas y animales para alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda. Por esta razón, los pueblos indígenas y comunidades locales han sido reconocidos como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable en el Convenio sobre Diversidad Biológica.
En muchas comunidades indígenas, las actividades agrícolas se han adaptado a las características climáticas y ambientales de la zona. La variación en elementos del clima como las lluvias y heladas, combinada con la heterogeneidad espacial, obligó a los pueblos indígenas a desarrollar estrategias agrícolas basadas en la diversidad biológica para satisfacer sus necesidades básicas. En general, se mantuvo un estilo de producción diversificado que dio como resultado una enorme variedad de especies, razas y adaptaciones regionales de plantas con diversos usos. Estas plantas han llegado a nuestras manos luego de un largo proceso de domesticación, innovación, intercambio, adaptación, mejoramiento, uso y manejo, en un principio realizado por las poblaciones indígenas nativas y, posteriormente, por las poblaciones campesinas que se insertaron en diferentes ecosistemas.
Las culturas indígenas que han permanecido por muchos siglos, han tenido una perspectiva de largo plazo sobre el medio ambiente y la cultura. Por esta razón, la diversidad de paisajes y las estrategias de producción múltiple, son los recursos más importantes de estas antiguas culturas; los cultivos múltiples en una sola área de siembra, como distintas variedades de maíz o la siembra mixta de cereales con leguminosas, solanáceas y cucurbitáceas, hacen que si las condiciones de una temporada agrícola no son muy buenas para el cultivo principal, aún quede la cosecha de las variedades o especies más resistentes, aunque de menor rendimiento. La reducción del riesgo es un elemento tan valioso en las culturas tradicionales, que es común que paguen esta reducción con una disminución en los rendimientos.
Como podemos apreciar en esta incipiente exposición de beneficios que las sociedades del mundo hemos heredado de los pueblos indígenas de todo nuestro planeta, es grande nuestra deuda para con estas comunidades sin cuya aportación, tal vez estaríamos afrontando mayores dificultades y retos para lograr subsistir, tanto en términos de alimentación, como en los correspondientes a la salud de quienes compartimos La Tierra.
Fragmentos de La gestión ambiental en México, editado por la Semarnat, transcritos por Juan G. Jiménez Rivera, Semarnat Delegación Colima.
E-Mail: normatividad@colima.semarnat.gob.mx
Showing posts with label colima. Show all posts
Showing posts with label colima. Show all posts
13 August 2007
24 July 2007
La Sierra de Manantlán y la U de G
Proceso, México 24 de julio, 2007
palabra de lector
Señor director:
En varias ocasiones Proceso Jalisco ha abordado el tema del trabajo que realiza la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM). En estas breves notas presentamos algunas aclaraciones sobre la información publicada, que en muchos casos ha sido incompleta, incorrecta o distorsionada.
Dejando a un lado algunos ataques personales e incluso difamatorios, dirigidos hacia quienes hemos trabajado durante varios años en la RBSM, preferimos ocupar este breve espacio para apuntar algunas cuestiones que son de mayor importancia para la opinión pública.
Lo que pasa en la RBSM es relevante por varias razones; una de ellas es la importancia de esa zona montañosa para la conservación ecológica en una región ubicada en los límites de Jalisco y Colima.
Otra razón es que la Sierra de Manantlán, al igual que otras zonas montañosas de México y Latinoamérica, presenta condiciones sociales de pobreza, marginación, conflictos en torno al uso de los recursos naturales y presiones de transformación del paisaje.
Una tercera razón es que, hace 20 años (1987), el área protegida (139 mil 570 hectáreas) fue decretada por el gobierno federal como reserva de la biosfera, una categoría que tiene su origen en el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO (que en 1988 integró a la RBSM en su red internacional de reservas).
El concepto de reserva de la biosfera integra objetivos de conservación ecológica, desarrollo social e investigación científica, y su manejo debe basarse en la participación de la población local (70% de la RBSM es propiedad de las comunidades agrarias y 30% de particulares). Las reservas de la biosfera constituyen, en la práctica, un experimento que pone en evidencia las posibilidades, y también las limitaciones, de lo que se ha dado en llamar “desarrollo sustentable.”
La UdeG ha estado vinculada a la Sierra de Manantlán durante tres décadas, desde el hallazgo de un pariente silvestre de maíz –Zea diploperennis por su nombre científico– nativo y endémico de esa zona montañosa, en la cual existen además casi 3 mil especies de plantas y 560 de vertebrados. Los ecosistemas de selvas secas, encinares, pinares y bosque mesófilo de montaña de la sierra cumplen funciones de regulación del ciclo hidrológico y generan otros tipos de servicios ambientales esenciales.
A través de su Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), la UdeG promovió la creación de la RBSM, estableció un sitio de investigación ecológica de largo plazo y de educación y capacitación en ecología y manejo de recursos naturales, la Estación Científica Las Joyas (ECLJ, establecida en un predio propiedad del gobierno de Jalisco que ocupa 1% de la superficie de la reserva) y ha realizado actividades de investigación que han contribuido significativamente al conocimiento de la biodiversidad, los procesos ecológicos y la interacción de la sociedad con la naturaleza.
La investigación ha producido, además, resultados que han sido aplicados en la práctica a través de instrumentos de gestión como el Programa de Manejo de la RBSM, el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (base para la inversión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en proyectos comunitarios), el Programa de Manejo del Fuego y Restauración de Bosques, ordenamientos territoriales comunitarios, programas de aprovechamiento de recursos forestales y diversos proyectos de manejo de recursos naturales basados en comunidades.
Además, la investigación ha sido la base de los programas de educación ambiental impulsados por el Imecbio, que han incluido entre otras acciones la capacitación de profesores, las campañas anuales de prevención de incendios y la aplicación de medidas de control y reciclaje de desechos sólidos en los municipios de El Grullo, Autlán, El Limón, Ejutla, Unión de Tula, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Tonaya, San Gabriel y Tuxcacuesco.
Así mismo, a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), la UdeG ha apoyado a la comunidad nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán, en los litigios agrarios para la recuperación de sus tierras, en contra del despojo histórico por intereses madereros y mineros, y la ha asesorado para fortalecer su organización comunitaria tradicional.
Otro resultado de la investigación que hemos realizado es que muchos de los problemas que afectan a las comunidades de la Sierra de Manantlán han sido documentados y denunciados.
Por ejemplo, cuando en 1987 las compañías madereras se opusieron al decreto de la RBSM y estuvieron a punto de revertirlo, la información generada sobre la historia de la explotación maderera, el despojo agrario y la lucha de las comunidades por recuperar el control de sus tierras y recursos naturales sirvió para contener el embate contra el área protegida y para el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y mestizas sobre su territorio.
Desde 1989 se denunciaron las violaciones a los derechos agrarios y humanos, así como a las normas ambientales, por parte de la compañía minera de Peña Colorada en perjuicio de la comunidad de Ayotitlán, y recientemente (2006) se presentó evidencia para detener un nuevo proyecto minero en la zona.
La presentación de evidencia científica sirvió también para inducir un proceso de control de la contaminación acuática y de restauración ecológica en el río Ayuquila, que llevó a que el ingenio azucarero Melchor Ocampo controlara sus descargas de aguas residuales y se creara la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA). La calidad de agua del río se ha mejorado, se observa la recuperación de recursos pesqueros y se han reducido problemas de salud pública en comunidades ribereñas de los municipios de El Grullo, Tuxcacuesco y Tolimán. El problema de contaminación del río Ayuquila por descargas municipales no está aún resuelto, pero se está trabajando al respecto. El proceso de construcción de esta iniciativa intermunicipal ha recibido reconocimiento nacional e internacional.
El predio Las Joyas, protegido y manejado como estación científica, ha recuperado su cubierta boscosa (que pasó de 76% a 92% en los últimos 20 años) y han aumentado las poblaciones de venados, pumas y otras especies de fauna silvestre; se ha protegido también a las poblaciones de Zea diploperennis en esta área. Los resultados de investigación, además de contribuir al conocimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos, han servido como base conceptual y metodológica de estudios técnicos e instrumentos de manejo aplicados en diversas partes de la RBSM.
En la ECLJ, 92 estudiantes han realizado sus tesis de licenciatura, maestría o doctorado, y muchos más han participado en cursos, talleres y prácticas de campo. La estación científica ha servido también como sede de cursos o talleres dirigidos a gente de las comunidades (como los cursos anuales de capacitación en prevención de incendios y manejo del fuego o los talleres de consulta del programa de manejo de la reserva).
Afirmar que el trabajo en la ECLJ no ha sido fructífero es doloso e injustificado. Además, lo que se hace en Las Joyas no es “un secreto de Estado”: ha sido ampliamente difundido, y no sólo en publicaciones científicas, sino a través de actividades de educación ambiental con cientos de personas que han visitado el área y en los medios de comunicación.
Si bien se han tenido logros importantes en la ECLJ, la RBSM y su región de influencia, existen problemas no resueltos y justos reclamos de las comunidades para atender los rezagos que persisten en la región. Esto lo hemos planteado en publicaciones y foros diversos. Entre los problemas más relevantes podemos señalar los siguientes:
La operatividad de la participación efectiva (y no meramente formal) de las comunidades locales en la gestión de la reserva; la puesta en marcha de mecanismos que compensen a los dueños y poseedores de la tierra por las limitaciones de usufructo impuestas por el decreto de la RBSM en función del interés público en la conservación de la biodiversidad y la cabecera de cuencas, además de que se retribuyan los esfuerzos por proteger el área y mejorar el manejo de los recursos naturales.
Así mismo, es necesaria la asignación de financiamiento y apoyo, de manera consistente y sostenida, para lograr los objetivos de conservación y desarrollo de la reserva y de las comunidades; la resolución de problemas de rezago agrario; y la defensa de los recursos naturales frente a intentos de apropiación privada por empresas mineras o de biotecnología.
Estos problemas, que no sólo son importantes para la RBSM, requieren de un análisis mucho más amplio y profundo. Pero debe quedar bien claro quiénes tienen la responsabilidad institucional de que la RBSM no sea sólo un área protegida en el papel y que se continúen consolidando los logros obtenidos y se avance en la solución de los problemas.
Si bien la UdeG se mantuvo trabajando y tratando de llenar el vacío institucional debido a la falta de atención a la reserva por el gobierno federal en los seis años siguientes al decreto de 1987, a partir de 1993 se creó la Dirección de la RBSM que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo que forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta es la dependencia responsable de coordinar la ejecución del Programa de Manejo de la RBSM y, de acuerdo con el decreto, las dependencias federales de los sectores de medio ambiente y recursos naturales, agricultura y desarrollo rural, y reforma agraria, así como los gobiernos estatales y municipales, son corresponsables en esta labor. La UdeG, a través del Imecbio, ha colaborado estrechamente con la Conanp durante varios años en el ámbito de sus funciones sustantivas realizando tareas de investigación, enseñanza y capacitación, asesoría científica y técnica, así como de educación ambiental.
En cuanto a la asociación civil Mabio, es una iniciativa que surgió con el fin de apoyar la procuración de fondos y el desarrollo de proyectos de conservación en el occidente de México. Mabio tiene convenios de colaboración con la UdeG y la Conanp; los proyectos que se realizan en la RBSM han sido puestos en marcha en el marco del Programa de Manejo de esta área protegida y de los programas operativos anuales que son aprobados y evaluados por los consejos asesores de la reserva en Jalisco y Colima, en los cuales participan los municipios, los representantes de las comunidades agrarias y las dos universidades estatales.
El papel que la UdeG ha jugado en la RBSM, y lo que han hecho o dejado de hacer las instituciones gubernamentales responsables de la conservación y el desarrollo, así como los logros, los rezagos, el potencial o las limitaciones de la reserva de la biosfera más importante del occidente de México, merecen una evaluación crítica pero justa, basada en evidencias concretas y análisis serios, no sólo en opiniones y, mucho menos, en ataques personales malintencionados.
Atentamente
ENRIQUE J. JARDEL, SERGIO GRAF M., EDUARDO SANTANA C., RAMÓN CUEVAS G., LUIS MANUEL MARTÍNEZ Y SALVADOR GARCÍA
Profesores-investigadores del Imecbio,
Universidad de Guadalajara-Cucsur
palabra de lector
Señor director:
En varias ocasiones Proceso Jalisco ha abordado el tema del trabajo que realiza la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM). En estas breves notas presentamos algunas aclaraciones sobre la información publicada, que en muchos casos ha sido incompleta, incorrecta o distorsionada.
Dejando a un lado algunos ataques personales e incluso difamatorios, dirigidos hacia quienes hemos trabajado durante varios años en la RBSM, preferimos ocupar este breve espacio para apuntar algunas cuestiones que son de mayor importancia para la opinión pública.
Lo que pasa en la RBSM es relevante por varias razones; una de ellas es la importancia de esa zona montañosa para la conservación ecológica en una región ubicada en los límites de Jalisco y Colima.
Otra razón es que la Sierra de Manantlán, al igual que otras zonas montañosas de México y Latinoamérica, presenta condiciones sociales de pobreza, marginación, conflictos en torno al uso de los recursos naturales y presiones de transformación del paisaje.
Una tercera razón es que, hace 20 años (1987), el área protegida (139 mil 570 hectáreas) fue decretada por el gobierno federal como reserva de la biosfera, una categoría que tiene su origen en el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO (que en 1988 integró a la RBSM en su red internacional de reservas).
El concepto de reserva de la biosfera integra objetivos de conservación ecológica, desarrollo social e investigación científica, y su manejo debe basarse en la participación de la población local (70% de la RBSM es propiedad de las comunidades agrarias y 30% de particulares). Las reservas de la biosfera constituyen, en la práctica, un experimento que pone en evidencia las posibilidades, y también las limitaciones, de lo que se ha dado en llamar “desarrollo sustentable.”
La UdeG ha estado vinculada a la Sierra de Manantlán durante tres décadas, desde el hallazgo de un pariente silvestre de maíz –Zea diploperennis por su nombre científico– nativo y endémico de esa zona montañosa, en la cual existen además casi 3 mil especies de plantas y 560 de vertebrados. Los ecosistemas de selvas secas, encinares, pinares y bosque mesófilo de montaña de la sierra cumplen funciones de regulación del ciclo hidrológico y generan otros tipos de servicios ambientales esenciales.
A través de su Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), la UdeG promovió la creación de la RBSM, estableció un sitio de investigación ecológica de largo plazo y de educación y capacitación en ecología y manejo de recursos naturales, la Estación Científica Las Joyas (ECLJ, establecida en un predio propiedad del gobierno de Jalisco que ocupa 1% de la superficie de la reserva) y ha realizado actividades de investigación que han contribuido significativamente al conocimiento de la biodiversidad, los procesos ecológicos y la interacción de la sociedad con la naturaleza.
La investigación ha producido, además, resultados que han sido aplicados en la práctica a través de instrumentos de gestión como el Programa de Manejo de la RBSM, el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (base para la inversión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en proyectos comunitarios), el Programa de Manejo del Fuego y Restauración de Bosques, ordenamientos territoriales comunitarios, programas de aprovechamiento de recursos forestales y diversos proyectos de manejo de recursos naturales basados en comunidades.
Además, la investigación ha sido la base de los programas de educación ambiental impulsados por el Imecbio, que han incluido entre otras acciones la capacitación de profesores, las campañas anuales de prevención de incendios y la aplicación de medidas de control y reciclaje de desechos sólidos en los municipios de El Grullo, Autlán, El Limón, Ejutla, Unión de Tula, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Tonaya, San Gabriel y Tuxcacuesco.
Así mismo, a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), la UdeG ha apoyado a la comunidad nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán, en los litigios agrarios para la recuperación de sus tierras, en contra del despojo histórico por intereses madereros y mineros, y la ha asesorado para fortalecer su organización comunitaria tradicional.
Otro resultado de la investigación que hemos realizado es que muchos de los problemas que afectan a las comunidades de la Sierra de Manantlán han sido documentados y denunciados.
Por ejemplo, cuando en 1987 las compañías madereras se opusieron al decreto de la RBSM y estuvieron a punto de revertirlo, la información generada sobre la historia de la explotación maderera, el despojo agrario y la lucha de las comunidades por recuperar el control de sus tierras y recursos naturales sirvió para contener el embate contra el área protegida y para el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y mestizas sobre su territorio.
Desde 1989 se denunciaron las violaciones a los derechos agrarios y humanos, así como a las normas ambientales, por parte de la compañía minera de Peña Colorada en perjuicio de la comunidad de Ayotitlán, y recientemente (2006) se presentó evidencia para detener un nuevo proyecto minero en la zona.
La presentación de evidencia científica sirvió también para inducir un proceso de control de la contaminación acuática y de restauración ecológica en el río Ayuquila, que llevó a que el ingenio azucarero Melchor Ocampo controlara sus descargas de aguas residuales y se creara la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA). La calidad de agua del río se ha mejorado, se observa la recuperación de recursos pesqueros y se han reducido problemas de salud pública en comunidades ribereñas de los municipios de El Grullo, Tuxcacuesco y Tolimán. El problema de contaminación del río Ayuquila por descargas municipales no está aún resuelto, pero se está trabajando al respecto. El proceso de construcción de esta iniciativa intermunicipal ha recibido reconocimiento nacional e internacional.
El predio Las Joyas, protegido y manejado como estación científica, ha recuperado su cubierta boscosa (que pasó de 76% a 92% en los últimos 20 años) y han aumentado las poblaciones de venados, pumas y otras especies de fauna silvestre; se ha protegido también a las poblaciones de Zea diploperennis en esta área. Los resultados de investigación, además de contribuir al conocimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos, han servido como base conceptual y metodológica de estudios técnicos e instrumentos de manejo aplicados en diversas partes de la RBSM.
En la ECLJ, 92 estudiantes han realizado sus tesis de licenciatura, maestría o doctorado, y muchos más han participado en cursos, talleres y prácticas de campo. La estación científica ha servido también como sede de cursos o talleres dirigidos a gente de las comunidades (como los cursos anuales de capacitación en prevención de incendios y manejo del fuego o los talleres de consulta del programa de manejo de la reserva).
Afirmar que el trabajo en la ECLJ no ha sido fructífero es doloso e injustificado. Además, lo que se hace en Las Joyas no es “un secreto de Estado”: ha sido ampliamente difundido, y no sólo en publicaciones científicas, sino a través de actividades de educación ambiental con cientos de personas que han visitado el área y en los medios de comunicación.
Si bien se han tenido logros importantes en la ECLJ, la RBSM y su región de influencia, existen problemas no resueltos y justos reclamos de las comunidades para atender los rezagos que persisten en la región. Esto lo hemos planteado en publicaciones y foros diversos. Entre los problemas más relevantes podemos señalar los siguientes:
La operatividad de la participación efectiva (y no meramente formal) de las comunidades locales en la gestión de la reserva; la puesta en marcha de mecanismos que compensen a los dueños y poseedores de la tierra por las limitaciones de usufructo impuestas por el decreto de la RBSM en función del interés público en la conservación de la biodiversidad y la cabecera de cuencas, además de que se retribuyan los esfuerzos por proteger el área y mejorar el manejo de los recursos naturales.
Así mismo, es necesaria la asignación de financiamiento y apoyo, de manera consistente y sostenida, para lograr los objetivos de conservación y desarrollo de la reserva y de las comunidades; la resolución de problemas de rezago agrario; y la defensa de los recursos naturales frente a intentos de apropiación privada por empresas mineras o de biotecnología.
Estos problemas, que no sólo son importantes para la RBSM, requieren de un análisis mucho más amplio y profundo. Pero debe quedar bien claro quiénes tienen la responsabilidad institucional de que la RBSM no sea sólo un área protegida en el papel y que se continúen consolidando los logros obtenidos y se avance en la solución de los problemas.
Si bien la UdeG se mantuvo trabajando y tratando de llenar el vacío institucional debido a la falta de atención a la reserva por el gobierno federal en los seis años siguientes al decreto de 1987, a partir de 1993 se creó la Dirección de la RBSM que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo que forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta es la dependencia responsable de coordinar la ejecución del Programa de Manejo de la RBSM y, de acuerdo con el decreto, las dependencias federales de los sectores de medio ambiente y recursos naturales, agricultura y desarrollo rural, y reforma agraria, así como los gobiernos estatales y municipales, son corresponsables en esta labor. La UdeG, a través del Imecbio, ha colaborado estrechamente con la Conanp durante varios años en el ámbito de sus funciones sustantivas realizando tareas de investigación, enseñanza y capacitación, asesoría científica y técnica, así como de educación ambiental.
En cuanto a la asociación civil Mabio, es una iniciativa que surgió con el fin de apoyar la procuración de fondos y el desarrollo de proyectos de conservación en el occidente de México. Mabio tiene convenios de colaboración con la UdeG y la Conanp; los proyectos que se realizan en la RBSM han sido puestos en marcha en el marco del Programa de Manejo de esta área protegida y de los programas operativos anuales que son aprobados y evaluados por los consejos asesores de la reserva en Jalisco y Colima, en los cuales participan los municipios, los representantes de las comunidades agrarias y las dos universidades estatales.
El papel que la UdeG ha jugado en la RBSM, y lo que han hecho o dejado de hacer las instituciones gubernamentales responsables de la conservación y el desarrollo, así como los logros, los rezagos, el potencial o las limitaciones de la reserva de la biosfera más importante del occidente de México, merecen una evaluación crítica pero justa, basada en evidencias concretas y análisis serios, no sólo en opiniones y, mucho menos, en ataques personales malintencionados.
Atentamente
ENRIQUE J. JARDEL, SERGIO GRAF M., EDUARDO SANTANA C., RAMÓN CUEVAS G., LUIS MANUEL MARTÍNEZ Y SALVADOR GARCÍA
Profesores-investigadores del Imecbio,
Universidad de Guadalajara-Cucsur
16 April 2007
Ecosistemas naturales y sus servicios ambientales
Ecos de la Costa, Colima, México
Fragmento del Informe de la situación del medio ambiente en México, transcrito por Juan G. Jiménez Rivera. Semarnat delegación Colima.
Para un gran número de personas, los ecosistemas naturales tan sólo representan atractivos paisajes accesibles por programas de televisión o revistas de entretenimiento donde quizás pocos, estarán conscientes de que muchos de los bienes y servicios de los que gozan en sus casas o lugares de trabajo, son consecuencia, en gran parte, de la existencia de muchas especies de plantas, animales y microorganismos y de sus interacciones con el medio ambiente en los ecosistemas terrestres, de agua dulce y de las zonas marinas y costeas del planeta.
Entre los bienes que obtenemos directamente de la biodiversidad, están los alimentos que consumimos –carnes, frutos, verduras y condimentos- la madera que empleamos para muebles, leña y papel, las fibras para telas, los principios activos de muchos medicamentos, las resinas empleadas en solventes, pinturas y barnices, así como las ceras, tintes y esencias que se emplean en distintas industrias, entre muchos otros. Sin embargo, sólo hasta hace unos cuantos años se ha empezado a hacer conciencia de que este tipo de bienes son tan sólo una fracción del universo de beneficios que obtenemos de la naturaleza. Los llamados “servicios ecosistémicos” o simplemente “servicios ambientales”, son ese otro gran conjunto que apenas empezamos a reconocer. En realidad, estos últimos constituyen los beneficios indirectos de la biodiversidad, opuestos a los directos que se han mencionado anteriormente. Los servicios ambientales se refieren básicamente a un amplio espectro de condiciones y procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los integran, ayudan a sostener y satisfacer las necesidades de la sociedad humana.
Entre ellos están, la purificación del aire y el agua, la mitigación de las sequías e inundaciones, la generación y conservación de los suelos, la descomposición de los desechos, la polinización de los cultivos y de la vegetación natural, la dispersión de las semillas, el reciclaje y movimiento de nutrimentos, el control de las pestes agrícolas, la protección de las costas ante la erosión del oleaje, la estabilización parcial del clima y el amortiguamiento de los climas extremos y sus impactos. Si se estimara económicamente el valor de estos servicios en el mundo, podrían alcanzar varios trillones de dólares por año.
Desafortunadamente, la transformación y degradación de los ecosistemas naturales también ha llevado al deterioro de la calidad de sus servicios ambientales. En una isla de Filipinas, a mediados de los años ochenta, por ejemplo, la remoción del bosque en ciertas zonas montañosas incrementó cerca de 235 veces la erosión del suelo, lo cual promovió el azolvamiento de los arrecifes coralinos y redujo las ganancias pesqueras en aproximadamente 50%. Ejemplos como este, pueden citarse muchos.
Podría decirse que las amenazas a los servicios ambientales provienen, en última instancia, de dos importantes factores: por un lado, del desmedido crecimiento de las necesidades de la sociedad humana (dados por el creciente tamaño poblacional y el consumo per cápita, así como por los impactos ambientales que producen las tecnologías que generan y abastecen los productos) y por otro, la falta de congruencia entre las políticas de incentivos económicos que benefician a unos cuantos en el corto plazo y perjudican la visión del bienestar social de las generaciones futuras en el largo plazo.
Sumando a lo anterior, debe mencionarse que los servicios ambientales que aportan los ecosistemas y su biodiversidad, no se valoran económicamente de manera adecuada: muchos de ellos no se comercializan o cotizan en los mercados, otros tantos ofrecen beneficios a la sociedad, pero no son redituables para los dueños de las tierras donde se reducen y, en muchas ocasiones, los subsidios estimulan la conversión de los terrenos hacia otros usos con actividades económicas más rentable. Debe agregarse que muchas de las actividades productivas que afectando los servicios ambientales por medio de la trasformación de los ecosistemas o la utilización de la biodiversidad, no pagan directamente los costos de los servicios ambientales que perturban.
En este sentido, es fundamental la definición y asignación del valor económico justo a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad que los produce. De lograrse esta tarea, podrían obtenerse beneficios altamente significativos a la sociedad, entre los que podemos citar dos: 1.- Que muchos de los ecosistemas y su biodiversidad se coticen a precios cada vez mayores en el mercado, lo que podría convertirlos en bienes más atractivos para la inversión que los usos del suelo alternativos que comúnmente los reemplazan (agropecuarios, por ejemplo) y, 2.- que el pago por los servicios ambientales que brindan los ecosistemas, podría favorecer que la inversión en su recuperación sea más atractiva, lo que propiciaría la recuperación de la cubierta vegetal y su biodiversidad, particularmente en las zonas rurales.
En México se han desarrollado distintos programas que buscan preservar los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas y sus especies. Destacan el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) y el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA), fortalecidos paralelamente con estrategias que, aunque no están encaminadas directamente a la preservación de los servicios ambientales, lo hacen por medio de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, tales como las áreas naturales protegidas (ANP’s), las Unidades para la Conservación de la Naturaleza (UMA’s) y el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), con los que se busca impulsar la reversión del deterioro que impacta a nuestros suelos, agua y aire y, favorecer progresivamente, el bienestar de la sociedad y el crecimiento nacional, a favor de todos los mexicanos.
Fragmento del Informe de la situación del medio ambiente en México, transcrito por Juan G. Jiménez Rivera. Semarnat delegación Colima.
Para un gran número de personas, los ecosistemas naturales tan sólo representan atractivos paisajes accesibles por programas de televisión o revistas de entretenimiento donde quizás pocos, estarán conscientes de que muchos de los bienes y servicios de los que gozan en sus casas o lugares de trabajo, son consecuencia, en gran parte, de la existencia de muchas especies de plantas, animales y microorganismos y de sus interacciones con el medio ambiente en los ecosistemas terrestres, de agua dulce y de las zonas marinas y costeas del planeta.
Entre los bienes que obtenemos directamente de la biodiversidad, están los alimentos que consumimos –carnes, frutos, verduras y condimentos- la madera que empleamos para muebles, leña y papel, las fibras para telas, los principios activos de muchos medicamentos, las resinas empleadas en solventes, pinturas y barnices, así como las ceras, tintes y esencias que se emplean en distintas industrias, entre muchos otros. Sin embargo, sólo hasta hace unos cuantos años se ha empezado a hacer conciencia de que este tipo de bienes son tan sólo una fracción del universo de beneficios que obtenemos de la naturaleza. Los llamados “servicios ecosistémicos” o simplemente “servicios ambientales”, son ese otro gran conjunto que apenas empezamos a reconocer. En realidad, estos últimos constituyen los beneficios indirectos de la biodiversidad, opuestos a los directos que se han mencionado anteriormente. Los servicios ambientales se refieren básicamente a un amplio espectro de condiciones y procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los integran, ayudan a sostener y satisfacer las necesidades de la sociedad humana.
Entre ellos están, la purificación del aire y el agua, la mitigación de las sequías e inundaciones, la generación y conservación de los suelos, la descomposición de los desechos, la polinización de los cultivos y de la vegetación natural, la dispersión de las semillas, el reciclaje y movimiento de nutrimentos, el control de las pestes agrícolas, la protección de las costas ante la erosión del oleaje, la estabilización parcial del clima y el amortiguamiento de los climas extremos y sus impactos. Si se estimara económicamente el valor de estos servicios en el mundo, podrían alcanzar varios trillones de dólares por año.
Desafortunadamente, la transformación y degradación de los ecosistemas naturales también ha llevado al deterioro de la calidad de sus servicios ambientales. En una isla de Filipinas, a mediados de los años ochenta, por ejemplo, la remoción del bosque en ciertas zonas montañosas incrementó cerca de 235 veces la erosión del suelo, lo cual promovió el azolvamiento de los arrecifes coralinos y redujo las ganancias pesqueras en aproximadamente 50%. Ejemplos como este, pueden citarse muchos.
Podría decirse que las amenazas a los servicios ambientales provienen, en última instancia, de dos importantes factores: por un lado, del desmedido crecimiento de las necesidades de la sociedad humana (dados por el creciente tamaño poblacional y el consumo per cápita, así como por los impactos ambientales que producen las tecnologías que generan y abastecen los productos) y por otro, la falta de congruencia entre las políticas de incentivos económicos que benefician a unos cuantos en el corto plazo y perjudican la visión del bienestar social de las generaciones futuras en el largo plazo.
Sumando a lo anterior, debe mencionarse que los servicios ambientales que aportan los ecosistemas y su biodiversidad, no se valoran económicamente de manera adecuada: muchos de ellos no se comercializan o cotizan en los mercados, otros tantos ofrecen beneficios a la sociedad, pero no son redituables para los dueños de las tierras donde se reducen y, en muchas ocasiones, los subsidios estimulan la conversión de los terrenos hacia otros usos con actividades económicas más rentable. Debe agregarse que muchas de las actividades productivas que afectando los servicios ambientales por medio de la trasformación de los ecosistemas o la utilización de la biodiversidad, no pagan directamente los costos de los servicios ambientales que perturban.
En este sentido, es fundamental la definición y asignación del valor económico justo a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad que los produce. De lograrse esta tarea, podrían obtenerse beneficios altamente significativos a la sociedad, entre los que podemos citar dos: 1.- Que muchos de los ecosistemas y su biodiversidad se coticen a precios cada vez mayores en el mercado, lo que podría convertirlos en bienes más atractivos para la inversión que los usos del suelo alternativos que comúnmente los reemplazan (agropecuarios, por ejemplo) y, 2.- que el pago por los servicios ambientales que brindan los ecosistemas, podría favorecer que la inversión en su recuperación sea más atractiva, lo que propiciaría la recuperación de la cubierta vegetal y su biodiversidad, particularmente en las zonas rurales.
En México se han desarrollado distintos programas que buscan preservar los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas y sus especies. Destacan el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) y el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA), fortalecidos paralelamente con estrategias que, aunque no están encaminadas directamente a la preservación de los servicios ambientales, lo hacen por medio de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, tales como las áreas naturales protegidas (ANP’s), las Unidades para la Conservación de la Naturaleza (UMA’s) y el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), con los que se busca impulsar la reversión del deterioro que impacta a nuestros suelos, agua y aire y, favorecer progresivamente, el bienestar de la sociedad y el crecimiento nacional, a favor de todos los mexicanos.
Subscribe to:
Posts (Atom)