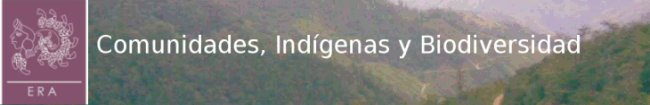13 October 2008
Alberto Cárdenas: resuelve el problema de la contaminación transgénica del maíz o renuncia
- Clausura Greenpeace instalaciones de Sagarpa por ineficiente en contener la contaminación transgénica del maíz
Debido a la incompetencia que ha demostrado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para contener el caso de contaminación de cultivos de maíz convencional con maíz transgénico en el estado de Chihuahua, Greenpeace clausuró las instalaciones de la secretaría y exigió al titular de esa dependencia, Alberto Cárdenas que renuncie al cargo.
Los activistas cerraron la entrada principal de la Secretaría con candados, cadenas y grandes calcomanías con la leyenda "Clausurado por permitir la contaminación transgénica del maíz mexicano". La medida ocurre a diez meses de que Greenpeace alertara a las autoridades federales y estatales de la Sagarpa sobre el riesgo de contaminación con maíz transgénico en el Estado de Chihuahua.
La organización denunció la actitud irresponsable de funcionarios de Sagarpa, que pone en evidencia su complicidad con la empresa transnacional Monsanto, ya que se han dedicado a promocionar el cultivo de maíz transgénico en los estados productores de este grano, avalando las mentiras de que sólo así se pueden mejorar las cosechas y no con mejores programas y apoyos al campo.
"Tenemos diez meses insistiendo sobre el riesgo de contaminación con maíz transgénico en Chihuahua, pero en todo ese tiempo, Alberto Cárdenas, titular de la Sagarpa, mantuvo una actitud irresponsable ante este tema. Hoy la contaminación es un hecho, y a pesar de que Sagarpa sólo reconoce 70 hectáreas con presencia de maíz transgénico antes del periodo de polinización, la realidad es mucho peor porque no se tiene certeza de que tan extendida está la contaminación.
Sabemos, por medio de un análisis de laboratorio, que las semillas híbridas de maíz que están contaminadas contienen las variedades NK603, MON810 y MON863, todas propiedad de la transnacional Monsanto. Las muestras usadas para las pruebas fueron tomadas de una empresa semillera del Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, la cual distribuye esta semilla como el híbrido 7525, lo cual demuestra que se está engañando a los productores con anuencia de las autoridades al permitir el ingreso de la semilla de maíz sin un sistema de inspección", explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
Las variedades MON810 y MON863, fueron prohibidas recientemente por los gobiernos de Francia, Austria y Rumania, debido a que provocaron impactos negativos al medio ambiente: mortandad de insectos benéficos como lombrices de tierra, arañas y mariposas monarca, y la imposible coexistencia de cultivos transgénicos con cultivos orgánicos y convencionales; además de generar gran incertidumbre sobre los efectos en la salud humana (1). Las recientes prohibiciones se suman a las ya realizadas por los gobiernos de Hungría, Polonia, Italia y Grecia, Australia y Sudáfrica.
"Es incomprensible que para la delegación de Sagarpa en Chihuahua, las medidas de contención en los cultivos contaminados con transgénicos se reduzcan a una notificación a los productores sobre la imposibilidad de movilizar la cosecha, mediante oficios y mantas colocadas en el lugar; esa no es una medida de bioseguridad. Greenpeace realizó un recorrido por el Valle de Cuauhtémoc, donde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reconoció la presencia de 70 hectáreas con maíz transgénico, y los cultivos siguen sin ninguna medida de contención y vigilancia, por lo tanto, no hay medidas de bioseguridad y Sagarpa miente", denunció Lara.
A unas semanas de que se levante la cosecha de maíz, Chihuahua corre un grave riesgo de que sus variedades nativas de maíz ya estén contaminadas con maíz transgénico y el problema puede escalar a nivel nacional, por lo que exigimos a la Sagarpa:
- el monitoreo de las cosechas de todo el estado de Chihuahua, para que informe acerca de extensión de la contaminación;
- un informe sobre las cantidades estimadas de la contaminación, características y rasgos importantes del Organismo Genéticamente Modificado detectado;
- la aplicación de medidas de bioseguridad, inspección y vigilancia con fundamento en el Art. 13 Frac. II, III, VII y IX y Art. 117 de la LBOGM (3);
- y cuál será el destino de estos granos contaminados.
"Es inadmisible la incompetencia de Alberto Cárdenas. El secretario ha hecho caso omiso de las advertencias y hasta ahora ha ignorado los procedimientos que establece la propia Ley de Bioseguridad. Si como servidor público no puede evitar que la contaminación detectada en Chihuahua se extienda a otros estados, esto significa que no puede responder a las exigencias de su puesto, por ello, es mejor que renuncie. Los mexicanos no podemos permitir la contaminación de nuestro campo y de nuestra cadena alimenticia. El caso de Chihuahua plantea el grave riesgo de contaminación en una zona abierta, en contacto con otras regiones de cultivo, por lo que se puede expandir y salir de control rápidamente. Más que citatorios y criminalización de los campesinos con cultivos contaminados, es urgente que el gobierno federal cumpla con su trabajo, es decir, que establezca la dimensión de la contaminación y que instale mecanismos para evitar el ingreso de semillas contaminadas con transgénicos", exigió Lara.
La negligencia ante este caso demuestra el poco interés de Alberto Cárdenas respecto al alimento más importante, no sólo de los mexicanos sino de la humanidad. La contaminación genética del maíz no es un asunto minúsculo, se trata de la contaminación de México como centro de origen y diversidad genética del grano.
Nota: 1.- Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados: ARTÍCULO 13.- En los casos establecidos en el artículo anterior, corresponde a la SAGARPA el ejercicio de las siguientes atribuciones:
II. Analizar y evaluar caso por caso los posibles riesgos que las actividades con OGMs pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola, así como al medio ambiente y a la diversidad biológica, con base en los estudios de riesgo y los reportes de resultados que elaboren y presenten los interesados, en los términos de esta Ley;
III. Resolver y expedir permisos para la realización de actividades con OGMs, así como establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas actividades, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;
VII. Ordenar y aplicar las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, con bases técnicas y científicas y en el enfoque de precaución, en los términos de esta Ley;
IX. Imponer sanciones administrativas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones a este ordenamiento sean también constitutivos de delito, y de la responsabilidad civil que pudiera resultar, y
ARTÍCULO 117.- En caso de liberaciones accidentales de OGMs que se verifiquen en el territorio nacional, y que pudieran tener efectos adversos significativos a la diversidad biológica o a la salud humana de otro país, la Secretaría competente notificará tal situación a la autoridad correspondiente del país que pudiera resultar afectado por dicha liberación. Dicha notificación deberá incluir:
I. Información sobre las cantidades estimadas y las características y/o rasgos importantes del OGM;
II. Información sobre las circunstancias y la fecha estimada de la liberación accidental, así como el uso que tiene el OGM en el territorio nacional;
III. Información disponible sobre los posibles efectos adversos para la diversidad biológica y la salud humana;
IV. Información disponible sobre las posibles medidas de regulación, atención y control del riesgo, y
V. Un punto de contacto para obtener información adicional. Sin perjuicio de lo anterior, las Secretarías, en el ámbito de sus competencias conforme a esta Ley, realizarán las acciones y medidas necesarias para reducir al mínimo cualquier riesgo o efecto adverso que los OGMs liberados accidentalmente pudieran ocasionar.
Dichas acciones y medidas serán ordenadas por las Secretarías a quien haya ocasionado la liberación accidental de OGMs al ambiente, quien deberá cumplirlas de manera inmediata. En caso contrario, las Secretarías procederán conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo anterior.
Dan premio ecologista a Sarukhán Kermez
De la redacción
El coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez, fue galardonado con la medalla John C. Phillips, el más alto reconocimiento otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).
La Conabio informó que el reconocimiento se otorgó al ex rector de la UNAM por su trayectoria; ha desempeñado múltiples funciones en la administración de educación y de la investigación científica, ha promovido la formación de ecólogos mexicanos y lleva 16 años como coordinador de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La premiación se realizó el pasado 11 de septiembre, durante la séptima sesión del Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la unión, en Barcelona. La UICN, con sede en Suiza, fue fundada en octubre de 1948. Actualmente la integran unas mil organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil y unos 11 mil científicos de 160 países, que participan voluntariamente.La misión de esta organización es influir, motivar y apoyar a la sociedad para conservar la integridad y diversidad de la naturaleza, y asegurar que el uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sustentable.
Además, la UICN publica anualmente el Libro Rojo, que incluye las categorías de riesgo de las especies de flora y fauna del mundo.La medalla conmemora la obra de John C. Phillips, pionero de movimientos conservacionistas, experto en medicina y zoología; realizó contribuciones significativas a la ciencia, sobre todo a la taxonomía y a la genética.
10 October 2008
La UICN cierra su congreso llamando a proteger la biodiversidad

"Es tiempo de tomar medidas para proteger los recursos naturales del planeta", informó la organización en un comunicado tras cuatro días de debates que marcaron la primera parte de su congreso. Los trabajos de la UICN seguirán hasta el 14 de octubre con la reunión de su Asamblea General.
Según la lista roja de especies amenazadas de este año, difundida el lunes por la UICN, un mamífero de cada cuatro (1.141 de 5.487 especies censadas) está en peligro de extinción, aunque podría llegar a ser un tercio, teniendo en cuenta la inquietante falta de datos respecto a 836 especies.
Los registros contabilizan que al menos 76 especies de mamíferos ya han desaparecido desde el año 1.500 (no se tienen informaciones más allá de esa fecha), pero también 134 especies de aves, 60 de insectos, 28 de anfibios y 21 de reptiles.
Entre las últimas especies de mamíferos extintas figuran el tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus): "el último murió en el zoo de Hobart en 1933", afirmó Jean-Christophe Vié, jefe adjunto del programa para las especies de la UICN.
La principal causa de la desaparición de especies es la destrucción de hábitats naturales, aunque la contaminación, la caza y la sobreexplotación de los recursos naturales son también muy influyentes en la desparición de las especies.
El cambio climático empieza a causar víctimas: el sapo dorado o el sapo de Monteverde (Bufo periglenes), de Costa Rica, en América Central, "es la primera especie que consideramos extinta por culpa del cambio climático", precisó Jean-Christophe Vié.
Se ha designado a los primeros países que se beneficiarán del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
Comunicado de prensa Nº:2009/029/SDN
Contactos:
En Washington: Anita Gordon (202) 473 1799
Roger Morier (202) 473 5675
rmorier@worldbank.org
WASHINGTON, 21 de julio de 2008. Catorce Estados han sido seleccionados como los primeros países en desarrollo miembros de una innovadora alianza y mecanismo de financiamiento internacional para combatir la deforestación tropical y el cambio climático.
Los 14 países en desarrollo -seis en África (República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Kenya, Liberia y Madagascar); cinco en América Latina (Bolivia, Costa Rica, Guyana, México y Panamá) y tres en Asia (Nepal, República Democrática Popular Lao y Viet Nam)- recibirán financiamiento inicial del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), un novedoso mecanismo para financiar medidas orientadas a combatir el cambio climático.
El FCPF procura reducir la deforestación y degradación de los bosques ofreciendo a los países en desarrollo una compensación por las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. La alianza fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial el 25 de septiembre de 2007 y comenzó a funcionar el 25 de junio de 2008. Los 14 países tropicales y subtropicales recibirán apoyo a título de donación que les permitirá fortalecer su capacidad para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD) y prepararse para utilizar los sistemas futuros de incentivos positivos para REDD.
La decisión respecto de los países que recibirán financiamiento inicial se tomó en una reunión del Comité Directivo del FCPF que tuvo lugar en París durante dos días. El comité estaba integrado por igual número de países en desarrollo y países industrializados, y también asistieron observadores de organizaciones internacionales, instituciones no gubernamentales y pueblos indígenas que dependen de los bosques y otros habitantes de los bosques. Para tomar la decisión, recibió asistencia de un grupo asesor técnico formado por expertos en diversas esferas técnicas y regiones del mundo.
“La deforestación y la degradación de los bosques, en conjunto, ocupan el segundo lugar en orden de importancia entre las causas del calentamiento de la Tierra provocadas por el hombre”, señaló Joëlle Chassard, gerenta de la Unidad de Financiamiento del Carbono del Banco Mundial. “Producen alrededor del 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y son la principal fuente de emisiones nacionales en muchos países en desarrollo. Por esta razón, hemos puesto empeño en forjar esta alianza y en colaborar con los países para crear un acervo de conocimientos sobre la mejor manera de reducir la emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas orientadas a proteger los bosques y ayudar a las personas que reciben sus beneficios”.
Los nueve países industrializados que formalizaron su participación en la alianza estuvieron presentes en la reunión de París, a saber: Australia, Finlandia, Francia (Agence française de développement), Japón, Noruega, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. En total, se han comprometido a aportar unos US$82 millones al FCPF. Asimismo, se espera recibir nuevas aportaciones de los sectores público y privado en los próximos meses.
“The FCPF is an important mechanism for giving effect to what was agreed at the Bali climate change meetings in 2007 – that donors and developing countries should work together to trial approaches to reducing emissions from deforestation and forest degradation,” said Robin Davies, Assistant Director General, Sustainable Development Group, AusAID, representing Australia, the first donor to the facility. “The selection of this initial group of developing country partners is an important first step in improving global understanding of ways to reduce forest carbon emissions and lift forest-dependent communities out of poverty.”
The grant money being provided to the first 14 developing countries in the FCPF will help them to prepare for future systems of positive incentives for REDD, in particular by establishing emissions reference levels, adopting REDD strategies, and designing monitoring systems. Developing countries have expressed a strong interest in participating in the FCPF and it is expected that more countries will receive support in the coming months.
“El FCPF es un importante mecanismo para poner en marcha los acuerdos concertados en las reuniones sobre cambio climático que tuvieron lugar en Bali, en 2007, en el sentido de que los donantes y los países en desarrollo deben trabajar juntos para probar métodos que permitan reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques”, manifestó Robin Davies, subdirector general del Grupo de Desarrollo Sostenible del Organismo Australiano de Desarrollo Internacional, en representación de Australia, el primer donante del fondo.“La selección de este grupo inicial de países en desarrollo asociados constituye un primer paso importante para mejorar los conocimientos mundiales respecto de las medidas para reducir las emisiones de carbono derivadas de los bosques y sacar de la pobreza a las comunidades que dependen de los bosques”.
Los fondos a título de donación que se proporcionan a los primeros 14 países en desarrollo del FCPF los ayudarán a prepararse para sistemas futuros de incentivos positivos para REDD, especialmente mediante la formulación de niveles de referencia de emisiones, la adopción de estrategias en materia de REDD y el diseño de sistemas de seguimiento. Los países en desarrollo han manifestado gran interés en participar en el FCPF y se prevé que otros países recibirán apoyo en los próximos meses.
“El FCPF ha forjado una verdadera alianza”, señaló Gisela Ulloa, responsable de la Oficina de Desarrollo Limpio de Bolivia, “en la que los países en desarrollo y desarrollados por igual, junto con el Banco Mundial, trabajan de manera transparente y participativa con el propósito de aprender y de respaldarse mutuamente en el proceso de preparación para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques. Gracias a que el país fue seleccionado para participar en el programa, Bolivia podrá fortalecer su capacidad para emprender medidas orientadas a reducir la tasa de deforestación y se convertirá en uno de los primeros actores en el mercado emergente de REDD. Consideramos que el trabajo conjunto con otras naciones tropicales y con actores potenciales del mercado del carbono nos permitirá aprender, prepararnos y adoptar medidas para abordar el cambio climático con más rapidez y de una manera más adecuada a las condiciones y necesidades de nuestro país".
En la reunión que tuvo lugar en Bali, el pasado mes de diciembre, las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático acordaron comenzar a realizar actividades de demostración en materia de REDD. El FCPF, que fue anunciado por el Banco Mundial en la Conferencia de Bali, ayudará a financiar algunas de estas actividades.
###
Para más información, visite: www.carbonfinance.org
Banco Mundial apoya iniciativa mexicana para mejorar el manejo ambiental en sectores claves de la economía
Comunicado de prensa Nº:2009/102/LCR
Contactos:
En Washington:
Gabriela Aguilar (202) 473 6768 gaguilar2@worldbank.org
En Ciudad de México:Fernanda Zavaleta (52-55) 54804252 fzavaleta@worldbank.org
Washington, DC a 2 de octubre de 2008-– El Directorio del Banco Mundial (BM) aprobó hoy un préstamo por US $300.75 millones para asistir al gobierno de México en sus esfuerzos por conseguir una mejor integración de políticas sectoriales con el objetivo de conseguir el balance entre el desarrollo socio-económico con protección y mejora medio ambiental. El monto es complementario a créditos otorgados anteriormente –entre ellos el de cambio climático aprobado el pasado mes de abril por $US 501.25 millones- y busca establecer las consideraciones del tema de la transversalidad ambiental en las políticas públicas. ¨El préstamo de Desarrollo de Políticas Ambientales procura integrar las preocupaciones medioambientales en sectores de desarrollo claves como el turismo, la energía, la selvicultura, el agua, la agricultura y la vivienda, que ya son prioridades del gobierno¨, señaló Axel van Trotsenburg, Director del Banco Mundial para México y Colombia.
¨El Banco Mundial reitera su compromiso con el país y reconoce las contribuciones que hace en la agenda de cambio climático, con acciones concretas como el desarrollo de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, la prevención de la contaminación del aire, la administración de recursos acuíferos, la conservación de recursos naturales y el manejo de deshechos sólidos¨, añadió.
El cuidado del medio ambiente es relevante para mejorar la competitividad de los sectores productivos, así como el desarrollo económico y social del país. Con el préstamo se pretende avanzar en la integración de los intereses ambientales en el proceso de planificación para promover la producción y el consumo sustentable, prevenir la degradación ambiental y sus costos, y asegurar el desarrollo de oportunidades.
Se espera que el proyecto tenga un impacto social positivo sobre todo en los sectores más vulnerables de la población. Valoraciones del BM sobre la pobreza en México, demuestran que la degradación ambiental afecta en mayor grado a los pobres. Por un lado, la contaminación de aguas y aire conlleva problemas en la salud y por el otro, la degradación, manejo no sustentable de tierras y la deforestación afecta negativamente el modus vivendi de este grupo y aumenta su vulnerabilidad a desastres naturales.
Los sectores señalados cuentan con una agenda ambiental establecida y fueron seleccionados con base en los siguientes criterios:
- Urgencia basada en su acoplamiento con el crecimiento e inversión, en términos de impacto potencial o como un compromiso de crecimiento, como en el caso del agua.
- Urgencia como resultado de la degradación.
- Convenio con la disminución de la pobreza, particularmente en casos donde el recurso natural es esencial para la vivienda sustentable, como en el sector de la selvicultura
- Oportunidad basada en el consenso sectorial, como en el caso de la agricultura.
- En los sectores de energía, agua y vivienda se apoye la integración de preocupaciones ambientales y se contribuya a hacer más eficiente el uso de agua y reducir su contaminación y se aumenten la eficiencia energética y las iniciativas de energías renovables. De tal forma que: i) mejore la eficiencia energética con la promoción del uso de fuentes alternativas de energías renovables; ii) aumente el ahorro de energía en por lo menos 10% comparado al consumo de 2007; iii) aumente el tratamiento de aguas residuales en 4% y iv) se incorpore en las viviendas nuevas la promoción de prácticas a favor de construcciones más eficientes en el consumo de energía y agua.
- En el sector turismo, las reformas políticas relacionadas a planeación participativa y certificaciones de calidad ambiental ayuden a integrar la sustentabilidad en un sector de gran desarrollo. Se involucrará a entidades del sector público, privado y miembros de la comunidad para generar acciones conjuntas. Se busca un aumento del 50% de empresas del ramo que operen en línea con criterios de calidad medioambientales establecidos por la Secretaría de Turismo, la Procuraduría General de Protección al Ambiente y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.
- En los sectores de agricultura y selvicultura, las reformas se apoyen con la administración de recursos naturales, sobre todo el agua. De esta forma: i) añadir 50,000 hectáreas de tierras cultivables y ii) administrar 1.0 millones de manera sustentable.
Uno de esos pilares es la sustentabilidad ambiental, y el préstamo será un instrumento clave pues contribuirá a que el medio ambiente sea un elemento relevante dentro de la política pública que asegure que las inversiones públicas y privadas sean compatibles con la protección ambiental.
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) es el agente financiero del préstamo, que será implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
¨Este es un reto que afecta a todos los países, a todos los niveles de gobierno, al sector privado y a la sociedad civil en su conjunto. La coordinación intersectorial será esencial para concretar estas políticas en acciones¨, concluyó van Trotsenburg.
Es un préstamo con plazos fijos, con un periodo de gracia de 15 años. El monto total será pagado en una sola exhibición en 15 años, a una ¨Tasa al término del plazo¨ (Front-end Fee, FEF por sus siglas en inglés) de 0.25% del monto total, a ser cubierto fuera de los procedimientos del préstamo.
-###-
Para más información sobre el Banco Mundial y México, por favor visite:http://www.bancomundial.org/mx
Para más información sobre el proyecto, por favor visite este sitio
09 October 2008
The Meaning of Columbus Day
World Watch, Oct. 2008
A year ago I was walking through a shopping mall in northern Virginia when I passed by a tobacco shop. A life-sized wooden Indian, clutching a handful of cigars, was guarding the door. Someone had taped a sign to its chest that read: "Happy Columbus Day."
Shortly after, I came upon a statement made by President George H.W. Bush in 1989, on the eve of the 500th anniversary of Christopher Columbus's arrival in the Americas. He called the Admiral's landfall "one of the greatest achievements of human endeavor," and added, "I strongly encourage every American to support the Quincentennary, and to discover the significance that this milestone in history has in his or her own life."
But just what "significance" does Columbus Day have, or should it have, in our lives? It celebrates the day, 516 years ago, when three small boats carrying Spanish sailors "discovered" the Western Hemisphere. This Encounter of Two Worlds, as it is often called, was the first step in a process that led, in short order, to the conquest and European subjugation of the native peoples of this newly found continent. It determined the direction the Americas were to take from that point on, and when we contemplate the significance of Columbus Day in our lives we need to take into consideration the whole package, from discovery through conquest to domination.
All of us were taught the history of the Spanish Discovery and Conquest of the Americas early on in school. Many bits and pieces of this history remain firmly lodged in our heads these many years later, yet strangely, for most of us they are scattered images that, if we inspect them carefully, don't fit together to forma very a coherent picture. They are, quite simply, inadequate as explanations. This is in large part because our school lessons were based on historical accounts that were often incomplete and confused, and they were one-sided, often flagrantly so, with a strong pro-European bias.
This was the state of historical interpretation of the Spanish Discovery and Conquest of the Americas up through the 1960s, and it was this way across the hemisphere, from north to south. Since then, some of the drumbeating for European superiority has subsided-we are less likely to be told, for example, that the appearance of the Spaniards in Mexico was "the vanguard of the great European Advance toward the broader knowledge of man and of this planet," or that the Aztecs were "mentally deranged" and in the same league with the Nazis*-but many of the old biases and stereotypes have held on tenaciously and still inhabit the pages of popular as well as scholarly histories for adults and children.
My subject here is the way historians have characterized this pivotal period in our history, and the consequences these characterizations have had on our thinking about the events themselves, the peoples who took part in them, and their successors, including all of us who currently live in this part of the world. I will draw primarily on the historical record from Central Mexico, where the Spaniards took on the powerful Mexica (Aztec) Empire, but the same characterizations, in roughly similar form, hold for the Spanish invasion of the Inca Empire to the south.
Discovery and Conquest
On the evening of October 11, 1492, a fleet of three Spanish ships-the Niña, the Pinta, and the Santa María-was nearing the end of a five-week voyage across the Atlantic. Their captain, a Genoese navigator named Christopher Columbus, was standing on the deck of the Santa María when what appeared to be a light was spotted in the distance. Land was sighted several hours later, illuminated by the moon, and the following morning Columbus and a handful of his men took a small boat ashore on an island (no one is certain today which one it was) somewhere on the rim of the Caribbean Sea. The natives who came to meet them were peaceful, generous, and accommodating. Columbus wrote in his diary that "...they invite you to share anything that they possess, and show as much love as if their hearts went with it...." He went on to observe "...how easy it would be to convert these people-and to make them work for us."
Columbus made three more journeys to the New World, and in his wake came an ever-increasing procession of Spanish ships. The Spaniards made their way past the Caribbean islands to the mainland, traveled along the coast of Mexico and Central America, and eventually trekked across the Panamanian isthmus to the Pacific Ocean. Their primary quest was after riches, especially gold. During these journeys they learned of vast stores of wealth inland in the highlands of central Mexico.
Here the narrative is transformed into a story that is, as the historian William H. Prescott noted, "too startling for the probabilities demanded by fiction, and without a parallel in the pages of history." In 1519, Hernán Cortés led "a handful of resolute men," as one historian puts it, into the heart of the formidable and highly militaristic Mexica Empire. Two years later they laid siege to the imperial city of Tenochtitlan and after just under three months of fighting emerged victorious, leaving it in ruins and the majority of its inhabitants dead. Ten years later, Francisco Pizarro marched straight into the jaws of the equally fierce Inca Kingdom in the Andean highlands. He had no more than 168 men under his command, yet in short order he brought the Incas to their knees and gained control of the region.
And these two civilizations were not only defeated. They disintegrated and disappeared and were never able to reconstitute themselves. They left behind little more than a scattering of temples, pyramids, stone sculptures, and fragmentary histories of their former glory and achievements. And this happened everywhere the Europeans went. Their victories over the New World kingdoms were swift and decisive, and within the space of a few decades they had taken the core areas of the hemisphere from top to bottom. Those native people who managed to survive had become either slaves or fugitives in their own land, and the history of the New World had been altered drastically and irrevocably.
How did this happen?
The traditional narrative of the Conquest weaves together several causal threads. First, the story goes, in Mesoamerica the Mexica thought the Spaniards were gods and were paralyzed with fear and unable to think or act rationally. Montezuma, the Mexica emperor, believed Cortés to be the god Quetzalcoatl, the Plumed Serpent, who was returning from the east to reclaim his throne, as had been foretold, and he was seized with panic. "He felt his empire melting away like a morning mist," in the words of Prescott.
Another ingredient revolves around the nature of the New World empires: while they appeared to be mighty and substantial, they were in fact very fragile, for they depended on relentless exploitation of their subjects. The Mexica, we are told, enslaved their neighbors, exacted onerous tribute from them, and took them captive for ritual sacrifice. In short, they were brutal tyrants who were hated throughout the region. Cortés quickly picked up on these divisions and skillfully exploited them. He enlisted the Mexica's disaffected neighbors as allies, and the combined Spanish-Indian force overwhelmed the already panic-stricken Mexica. His advisor and interpreter (and mistress) in much of this venture was the Indian maiden Malinali (generally referred to as La Malinche in Mexico, where the word malinchista has come to mean "traitor").
A third element of the traditional story paints the Spaniards as hardened, pragmatic soldiers experienced in the art of warfare, while the Indians viewed warfare as a ritual to be fought according to strict, and greatly limiting, rules of engagement. The Spaniards, in the Indians' eyes, broke all the rules and dove in relentlessly for the kill. Beyond this, the Spaniards greatly outclassed the Indians with their superior military technology: "steel swords versus obsidian-edged clubs; muskets and cannon against arrows and spears; metal helmets and bucklers in contrast to feathered headdresses and shields," according to one historian. And of course they came with horses and savage armored dogs, while their opponents had no animals to assist them. In short, the Indians were completely outclassed militarily.
A final ingredient is the European diseases against which the native peoples had no immunological defenses. But this was a late entry into the historical record and it played no important role in the traditional narrative as it developed initially. Lethal epidemics of Old World diseases were described in contemporary accounts, often in great detail, yet historians had paid them little attention until several scholars dredged them out of obscurity in the 1960s. This revelation, which included claims of a catastrophic demographic collapse among the native peoples, was at first met with skepticism, and although it has now gained general acceptance as a rightful piece of the puzzle, it rests uneasily amid the other features of the Conquest narrative. Many historians have been uncertain about how to handle it.
Evolving History
The historical record of the Conquest begins with the firsthand accounts of the conquistadors themselves. In Mexico, the most prominent of these were Cortés and Bernal Díaz del Castillo, whose True History of the Conquest of New Spain is generally considered to be the most accurate record of the armed conflict. These accounts are supplemented by documents produced by a succession of Catholic priests, chroniclers of different stripes, and assorted bureaucrats within the Spanish imperial system during the early sixteenth century.
A large portion of this material was brought together and synthesized in the 1840s by the Boston historian William Hickling Prescott, who wrote the first systematic and comprehensive histories of the Conquest. Prescott published History of the Conquest of Mexico in 1843 and History of the Conquest of Peru in 1847. Both books by any measure are remarkable achievements-all the more so because Prescott was legally blind and was never able to set foot in either Mexico or Peru.
He also only had the Spanish side of the story. While the Indians had incipient writing systems involving pictographs in Mesoamerica and knotted strings (quipu) in the Andes, these were rudimentary in comparison to the European alphabets and were effectively obliterated by Spanish priests in the first years after the Conquest. And even if they had possessed more sophisticated writing systems, it's likely that they would have been too confused and distressed to record their thoughts as they were being sucked into the chaotic maelstrom of the Spanish invasion. Some decades later, Catholic priests trained a select group of surviving Mexica to transcribe accounts of their vanished society in Nahuatl, their native language. But these codices contain no first-hand glimpses into the military campaign. Records exist of what the Spaniards thought the Indians were thinking, or wanted their readers to think they were thinking, but these are poor substitutes for hearing directly from the Indians, and the Spanish accounts are frequently self-serving and misleading.
Moreover, Prescott was writing during the infancy of historiography, and his works are best seen as fusions of literature and the first tentative steps toward "scientific" history. In his day, he was often compared to the historical novelists Sir Walter Scott and James Fenimore Cooper, and over the years analysis of his work has been the province of literary critics as much as historians. He noted in his diary that with History of the Conquest of Mexico he was setting out to create "an epic in prose, a romance of chivalry."
He succeeded brilliantly. First, he produced a riveting adventure tale in the best romantic tradition. History of the Conquest of Mexico is an exhilarating read, replete with tense confrontations and negotiations, ambushes, hair's-breadth escapes, daring battle maneuvers, blood-soaked massacres, treacherous duplicity, and ferocious hand-to-hand combat. Prescott used a variety of literary techniques, one being to place Cortés and his men in impossibly perilous situations and then have them miraculously and heroically break free at the last possible moment, ending his chapters with cliffhangers. To make this work, he frequently embellished and even restructured the factual record. It made for electrifying reading, and it is no wonder that his books have become the primary sources for virtually every movie ever filmed about the Conquest.
But Prescott was also crafting amorality drama that showcased the inevitable collapse of a morally depraved and despotic barbarian empire at the hand of a highly civilized and vastly superior European kingdom. In Prescott's eyes, the Mexica were savages of the most degenerate sort: they practiced cannibalism, human sacrifice, sodomy, and various other crimes against nature, and they sadistically preyed on their neighbors. The Conquest was the work of Providence, an idea first put forward by Cortés and the others; it was a triumph of civilization over barbarity and of Christianity over pagan superstition.
And indeed this came to pass amid extreme carnage and the razing of Tenochtitlan. Between 100,000 and 250,000 of the city's inhabitants died in the assault. Prescott informs us that the Mexica were doomed from the very start, and their empire "...fell by the hands of its own subjects, under the direction of European sagacity and science." The Mexica crumbled from within and their fate serves as "...a striking proof, that a government, which does not rest on the sympathies of its subjects, cannot long abide; that human institutions, when not connected with human prosperity and progress, must fall." He acknowledges that the Spaniards have been accused of excessive brutality, and he laments the loss of life. "Yet we cannot regret the fall of an empire," he reflects, "which did so little to promote the happiness of its subjects, or the real interests of humanity."
Prescott personified this struggle in the contrasting figures of Cortés and Montezuma. Cortés is pictured as courageous, steadfast, self-reliant, a brilliant strategist and tactician, a skillful politician, and an unsurpassed leader of men. We see him leading his men fearlessly into the thick of battle, rousing his followers with impassioned speeches, and destroying pagan idols. By contrast, his Mexica counterpart is portrayed as dimwitted, vacillating, cowardly, and effeminate, a pathetic figure who, when he first receives word of the arrival of the White Gods in Mexico (it is in Prescott that Montezuma believes Cortés to be Quetzalcoatl), is racked with "paroxysms of despair. "To be sure, Cortés has his defects-Prescott describes him as avaricious and "lax in his notions of morality"-but on balance he is an exceptional human figure: "a knight errant, in the literal sense of the word."
Prescott's Legacy
Prescott's vision of the Conquest has had incalculable influence on both historians and the general public throughout the world. His books have been popular in Europe, North America, and Latin America since they were published. They can be found in virtually every library of any size in the United States and purchased off the shelves at Borders and Barnes & Noble. He is cited as a major influence by later historians, including Hugh Thomas, whose massive Conquest: Montezuma, Cortés, and the Fall of Old Mexico (1993) pays tribute to the man he dubs "the great Bostonian." Pulitzer Prize-winning historian Barbara Tuchman used Prescott as her primary source for a short description of the Conquest of Mexico in her last book, The March of Folly (1984). Even The Rough Guide to Mexico (2007 edition) cites Prescott for its brief account of the Conquest.
One aspect stressed by the Spanish chroniclers was that the American continent was inhabited by heathen savages, and the Spaniards were involved in a project to civilize it, especially through the imposition of Christianity. This was, they argued, a "just war" and regime change was in order. Later historians picked up this notion and carried it forward, not only in Spain but also in Mexico, although here there was some ambivalence (were the Indians really to be seen as the "true" Mexicans? Or were the Spaniards their root stock?).
Following their independence from Spain in the 1820s, Mexican scholars began searching for positive, heroic images of the pre-Hispanic peoples to burnish their national identity, but they could find little of value beyond some artwork and astronomy. The school textbooks they eventually produced ended up highlighting cannibalism and human sacrifice, and native society in general (not just the Mexica) was depicted as cruel, twisted, and generally abominable. In the late nineteenth century, the educator and historian Justo Sierra, minister of education under President Porfirio Díaz, effused: "Ah! Mother Spain, your great shadow is present in all of our history; to you we owe civilization...." And in Breve Historia de México (1937),Mexican historian/philosopher José Vasconcelos wrote that "Spain destroyed nothing, for nothing worth preserving existed when she arrived in these territories, unless one sees as sacred all of those weeds of the soul that are the cannibalism of the Caribes [Indians of the Caribbean], the human sacrifices of the Aztecs, the brutalizing despotism of the Incas."
Similar arguments flowed from the pens of North American historians such as Hubert Herring and Henry Bamford Parkes, both writing in the 1960s.
A closely associated, if somewhat less strident, assertion is that with the Conquest the Spaniards simply decapitated the indigenous leadership of the two empires and took its place, leaving the body (the masses) more or less intact. In Central Mexico, writes John Edwin Fagg in Latin America: A General History (1963),"...those who accepted Cortés in place of Montezuma paid tribute and permitted Christian missionary activities and lived very much as before. "He adds, "If anything, the new regime was more agreeable than the Aztec despotism." This concept, which I remember clearly from my school days, has had considerable staying power and is still a strong feature in history books. "Within these Indian kingdoms and communities," writes Edwin Williamson in The Penguin History of Latin America (1992),"traditional life went on much as before, and, having accepted their new masters, it made sense also to accept their religion." "The top of the pyramid had been lopped off," writes Marshall Eaken in The History of Latin America: Collision of Cultures (2007), "and the Spanish replaced the Aztecs as the rulers of the Mexicans."
The Diseases
As already noted, until the 1960s historians made no more than passing mention of disease epidemics in their accounts of the Conquest. Prescott injects but one brief description of a "...terrible epidemic, the small-pox, which was now sweeping over the land like fire over the prairies, smiting down prince and peasant, and adding another to the long train of woes that followed the march of the white men." This occurs as the Spaniards are heading for the final assault on the Mexica capital, and it sounds like a major development, one that would have a profound impact on the entire Spanish enterprise.
Yet Prescott suddenly drops it, leaving it behind like a tiny, inconsequential island in the middle of his onrushing narrative of military and diplomatic adventures. When the Spaniards enter Tenochtitlan and come upon buildings whose floors are "...covered with prostate forms of the miserable inmates, some in the agonies of death, others festering with corruption; men, women, and children, inhaling the poisonous atmosphere...," Prescott sees the cause of this "appalling spectacle" as starvation and dysentery, not smallpox. Later historians similarly mentioned epidemic outbreaks, especially of smallpox, but assigned them little importance.
It is generally accepted today that 50-80 million people were living in the Americas in 1492, and that shortly after this time they suffered a precipitous demographic collapse. The collapse radiated throughout the hemisphere, hitting hardest in the tropical lowlands and areas of dense settlement. Few regions escaped its reach, including remote corners where Europeans had never set foot. A number of scholars estimate that 90-95 percent of the native population died during the first century after contact. Others are more restrained, but all agree that the death toll was immense-the most catastrophic population disaster in human history.
What caused this massive die-off?
When the Spaniards laid anchor in the Caribbean they brought with them a cargo of virulent and utterly foreign pathogens: smallpox, measles, chicken pox, typhus, typhoid, influenza, whooping cough, bubonic plague, malaria, yellow fever, and others. The peoples of the Americas had been isolated from Eurasia for more than 20,000 years, had had no exposure to these diseases, and were without immunological defenses against them. Diseases that were generally mild in the Old World, such as smallpox and measles, became lethal in the New World ecosystem. Soon after they came ashore they morphed into what epidemiologists call "virgin soil epidemics" and began to make the rounds, with disastrous effect. Community death tolls of 50-70 percent in a single pass were common.
The depopulating of the Caribbean islands was well under way by the end of the first decade of the sixteenth century, and the Indians there were virtually extinct by mid century. An array of different illnesses was most certainly involved. Smallpox, the most murderous of the lot, reached the Yucatán Peninsula by 1518 and the Mexica capital in 1519, just before Cortés's final assault, and the Inca Empire by 1526, fully five years before Pizarro and his 168 men showed up. The rulers of both kingdoms died and were replaced; lesser political and military leaders were also stricken, along with a sizeable portion of the general fighting force, and in the Andes civil war had broken out between the followers of the two remaining sons of the royal family. Both regions were in a state of turmoil, and the ground was well prepared for the Spanish invasion.
And the epidemics did not stop with the Conquest. They continued to rage unfettered, passing through in waves, sometimes arriving in tandem. Before communities were able to recover from one attack, they were pummeled again, and again. Between 1520 and 1600, at least 14 distinct major epidemics of various illnesses were recorded in central Mexico, and no fewer than 17 passed through the Andes. Add to these all of the unreported "minor" epidemics and assorted Old World scourges making the rounds, and we can begin to understand the unrelenting ferocity of the microbial onslaught.
When they struck, the epidemics immobilized entire communities and regions. With the majority of the people infected and many dying or dead, there was no one to care for the sick. Children and the elderly were utterly defenseless. Traditional social mechanisms broke down, work in the fields came to a halt, and crops were left unharvested; trade networks and food distribution systems were cut. "And then came famine, not because of want of bread, but of meal, for the women do nothing but grind maize between two stones and bake it. The women, then, fell sick of the smallpox, bread failed, and many died of hunger." And, of course, "there were not enough living people to dig graves for the dead, so that death itself assumed the role of gravedigger." "Great was the stench of the dead," recorded the Cakchiquel Mayas. "After our fathers and grandfathers succumbed, half of the people fled to the fields. The dogs and vultures devoured the bodies. The mortality was terrible."
An Uneasy Fit
The evidence we now have for epidemics and the demographic collapse of the first century after contact is substantial. Much of the new information has been mined from the chronicles of Catholic priests-Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún,Motolinía, and others-and the reports of bureaucrats and Spanish landholders complaining about the disappearance of their labor force. The conquistadors, by contrast, barely mention epidemics (Cortés, for example, has just two brief mentions of smallpox, in his third letter to Carlos V) and this may at least partially explain their absence in the works of later historians, for history has traditionally been seen as a chronology of armed conflict and political intrigue, not the actions of microbes. Some historians have suggested that the conquistadors, with their attention quite understandably focused elsewhere, simply failed to pick up on the implications of the epidemics.
The result of the new information is that virtually every history dealing with the European Conquest and domination of the New World's peoples now includes something about the epidemics and the population decline. Even children's histories and elementary school texts contain short discussions of these matters. Yet there is considerable variance regarding the role given disease in the drama that unfolded, and figuring out how to deal with this has proved difficult.
At one end we have William McNeill and Alfred Crosby, along with a small but well armed band of scholars, who argue that the epidemics, especially those of smallpox, played a major if not decisive part in the Spanish Conquest. Absent the epidemics, neither Cortés nor Pizarro would have prevailed-and it is likely, Crosby suggests, that Cortés would have ended his days spread-eagled on the sacrificial altar of Huitzilopochtli, the Mexica Sun God. There would have been no catastrophic population disaster, and if the Spaniards had succeeded in colonizing the New World, it would have been similar to European colonization in Asia and Africa, with the eventual withdrawal of the colonizers.
Hugh Thomas positions himself at the other extreme, calling the claims of Crosby and McNeill "extravagant." For him, the Spanish achieved victory over the Mexica because of their military and diplomatic superiority, aided by allies recruited from among disgruntled neighbors of the Mexica. He estimates roughly 100,000Mexica killed in the final battle for the city, with perhaps 100 Spanish soldiers dead. He concludes, "The difference between the numbers of conquistadors And Mexica dead may be held to indicate the superior fighting skill of the former." He makes no mention of smallpox, which was raging through the city at the time, and while his 800-page book contains several descriptions of epidemics, they are slim and walled off from the main narrative. A similar approach is evident in the works of a number of other prominent scholars who deal with the Conquest; they mention the epidemics but assign them little importance in their narratives, which are dominated by battleground heroics and the political skills of the Spaniards.
Now, one might consider it reasonable to assume that an army stricken by a disease that kills half its soldiers and sickens most of the rest would be seriously impaired in its ability to fight. One might also reasonably assume that wholesale death among the native peoples, where they were dying "in heaps, like bedbugs," as the Franciscan priest Motolinía put it, while the Spaniards remained healthy, would have some impact on the course of events. Might not the decision of the Tlascalans and their neighbors to join forces with the bearded white men whose language was unintelligible to them have been influenced by the hope that such an alliance would provide them with some measure of protection against the unseen and thoroughly mysterious plagues?
We know that the Black Death in fourteenth-century Europe, which left a death toll roughly one-third as devastating as the epidemics of the New World and had a much shorter duration, filled the residents with paralyzing feelings of despair, anxiety, and flat-out terror. "The apparition of Antichrist was announced many times and in many places," writes Philip Ziegler. "Floods, famines, fire from heaven were perpetually around the corner. The Turks and Saracens planned a descent on Italy; the English on France; the Scots on England." The major difference, of course, was that while it was only the Europeans' imaginations that were running riot, the Americans actually were being invaded. Would not all of this-the phantom, deadly diseases; the breakdown in traditional social order; famine; and armed conflict by "a handful of resolute men" armed with steel swords and mounted on four-legged beasts-have had a profound influence on the collective psyche of the native Americans?
The impact of the epidemics was of course huge, but how might one go about explaining what it was? We have no solid evidence to argue a case one way or another. The Indians left us no testimony; none of the Spaniards was systematically monitoring this particular angle at the time; and in any event, neither the Indians nor the Spaniards understood where the diseases had come from or how they were transmitted. Yet beyond these considerations, historians have traditionally ignored the effects of epidemics, largely because they feel uncomfortable with them. The epidemics are as vaporous as mist; they work quietly behind the scenes and out of sight, and pinning down and describing their impact is essentially impossible. How, for example, would events have unfolded if no diseases had made their appearance? We can't begin to answer this question without diving headlong into pure speculation.
In short, the role played by epidemics defies rigorous analysis. Discussions of disease and its impact are now obligatory, but they are generally framed as little more than add-ons that exist as capsules, insulated from the body of the narrative, which for most historians remains largely as Prescott created it. Thomas's Conquest: Montezuma, Cortés, and the Fall of Old Mexico is essentially an update, with additional sources, of the work of Prescott, and the epidemics have no particular part to play in it. There have been no more than a few partial, and not entirely successful, attempts to integrate this new dimension into history books in organic fashion, and many historians simply ignore it.
Yet just because the ravages of deadly epidemics and the dramatic population disaster elude historical analysis doesn't mean that they didn't take place and had no effect, or minimal-and unstated-effect. It also doesn't negate the fact that what happened was a human tragedy of monumental proportions. Disease, of course, didn't account for the entire death toll, at least directly, but it made all that followed possible and even inevitable. The epidemics swept across the American landscape like shock troops, and in their wake came starvation, the destruction of traditional institutions, and a profound sense of demoralization and spiritual confusion. They most certainly influenced the way the different Indian groups dealt with the foreigners, how they weighed the advantages and disadvantages of becoming allies of the Spaniards. Wouldn't the groups that joined the Spaniards have been more concerned for their own survival in a world suddenly turned treacherously lethal than in mounting a full-scale attack on the Mexica, however resentful they may have been?
There is another problem with any project to reconfigure the story of the Conquest. The traditional, epidemic-free narrative served us very well for generations. We all grew up with it, we learned it in school, and most people in academia and in the general public feel entirely comfortable with it the way it stands. It "explains" the Discovery and Conquest of the New World in a manner that is coherent, elegant, and thoroughly satisfying, and it is exciting to boot-a true "epic in prose," as Prescott put it. Can anyone imagine how the story would play in school texts, or on the silver screen for that matter, if the derring-do and heroism of the battlefield, with Cortés and his armored followers hacking their way through armies of bronzed warriors with plumed headdresses and obsidian tipped war clubs, were to be replaced by communities overflowing with dead and dying men, women, and children covered with suppurating sores and gasping for air?
Consequences
Yet we must concern ourselves with historical interpretations of the Conquest. The events themselves are beyond our reach, but the way we view them is not, and it is here that we are confronted with a long tradition of vilification of the native peoples of the Americas.
Beginning with the Spanish chroniclers, historians have variously described the Mexica and the Inca, and by extension Indians in general, as defective. They are viewed as weak, irrational, ruled inordinately by superstition, incapable of thinking for themselves, degenerate, unreliable, untrustworthy, passive, and fatalistic. Prescott's characterization of Montezuma as a simple-minded coward has been recycled time and again and has been firmly lodged in our heads as symbolic of all Indians. Cannibalism and human sacrifice are consistently brought forth as proof of Indian savagery, and both the Mexica and the Inca are portrayed as bloodthirsty and tyrannical, traits that brought about their downfall. The Indians were outclassed on the battlefield, outmaneuvered diplomatically, and lured from their pagan ways with the more enlightened Christian religion, as evidenced by the mass baptisms that harvested upward of 10,000 new souls in a matter of hours (Motolinía estimated that he had performed over 400,000 baptisms over the years). Finally, the Indians proved to be "inefficient" as laborers-"so weak that they can only be employed in tasks requiring little endurance"-and had to be replaced with Negroes, "a race robust for labor." In other words, they didn't even make good slaves.
Yet the native peoples had evolved an impressive variety of languages and cultures and levels of development, with two powerful and highly sophisticated empires standing atop a landscape dotted with towns and villages of all sizes and configurations. When the Spaniards first descended into the Valley of Mexico in 1519 they were awestruck. They had never witnessed anything even remotely similar. "And when we saw all those cities and villages built in the water," wrote Bernal Díaz," and other great towns on dry land, and that straight and level causeway leading to Mexico [Tenochtitlan-Tlatelolco],we were astounded.... Indeed, some of our soldiers asked whether it was not all a dream." By comparison, Madrid at that time had fewer than 20,000 inhabitants.
All of this intricate diversity began to unravel with the arrival of three Spanish ships, and events soon grew into a tragedy too great, and too horrific, to be grasped by the human imagination. The native peoples today have been reduced to ethnic minorities mired in chronic poverty. Most of them have taken refuge in or been pushed into remote regions, out of sight, where they lack the most basic social services. They are without political clout and are now being newly overrun by multinational oil and mining companies, soybean farmers, cattle ranchers, and loggers. It is, in effect, the Second Conquest.
But there is some hope this time around. Indian organizations have sprung up to confront the outside threats and they have begun to assert themselves in national politics in key areas of Latin America. The age of extreme vulnerability to disease has passed and, with the exception of a few of the more isolated tribes, epidemics are no longer a factor. Their increasing involvement in politics has had considerable impact in several countries, to the point where non-indigenous elites have sounded the alarm. The recent election of Evo Morales, an Aymara, to the presidency of Bolivia is one sign of a resurgence of indigenous self-confidence and determination.
Certainly, huge economic, political, and economic obstacles still stand in their way. Although Indian peoples are making progress, the going is rough and they must still contend with the powerful prejudices and scurrilous stereotypes of Indians that have accumulated on Latin America's collective consciousness like barnacles on the underbelly of an old ship. These prejudices are ever-present in daily life, manifesting themselves in expressions such as "Don't behave like an Indian!" when someone behaves stupidly or obnoxiously. They are also laced throughout the seemingly innocuous history books our children read in school. Just cast a glance around and you will see them, everywhere.
Visualizing Columbus Day
The traditional image of Columbus's discovery of the New World shows the Admiral stepping onto land with a flag in one hand and a sword in the other. He is surrounded by his fellow sailors, some of whom are carrying guns and swords. A friar strides next to Columbus holding a cross on high. The three Spanish caravels are behind them, bobbing in the sun-drenched Caribbean. Observing this triumphal scene are several diminutive, semi-naked Indians hiding in the bushes off to the side.
I would like to suggest an alternative image, one that better represents what really occurred when the two halves of the world came together on the morning of October 12, 1492:
Four horsemen spur their steeds off the Spanish ships and make their way up the beach to high ground. The first horseman is Pestilence, and he is the most formidable of the lot. His companions are Famine, War, and Death. They pause briefly to survey the landscape stretching out before them, then set off in the direction of the nearest community. The natives come out, tentatively at first, to greet them. They are healthy and well formed, and they invite the strangers to share their food and whatever else they might desire.
And that was the beginning of their long and terrifying journey through the heartland of the New World...
Mac Chapin is an anthropologist who has worked with indigenous peoples in Latin America for over four decades. He is the co-founder and director of the Center for the Support of Native Lands, a non-profit organization based in Arlington, Virginia.
Decrecimiento y agricultura
Portal del Medio Ambiente
“El modelo alimentario actual está basado precisamente en un uso irracional de los recursos materiales y energéticos. Comemos básicamente petróleo: en la producción intensiva se necesita de mucha maquinaria, de fertilizantes y de agrotóxicos, y todo ello es petróleo. Además se incrementan día a día los kilómetros que los alimentos recorren antes de llegar a la mesa, y no sólo los alimentos ‘tropicales’ como bananos o kiwis, sino y sobre todo alimentos que tradicionalmente se producían en el ámbito local (manzanas, uva, pescado, etcétera).”
En los años 70 aparecieron las primeras teorías del decrecimiento que nos advertían de que en un planeta finito el crecimiento económico continuo -capitalista- no era posible y, por lo tanto, debían rediseñarse nuestros modelos de sociedad si no queríamos llegar al colapso. El decrecimiento -explican- no es una propuesta que podemos o no adoptar, es una situación que tarde o temprano llegará y deberemos asumir. La crisis económica globalizada podría interpretarse como una primera señal del colapso o, por el contrario, si actuamos consecuentemente, podría convertirse en un punto de inflexión, un momento de obligada reflexión, una oportunidad histórica para anticiparse y evitar que el decrecimiento y todas sus consecuencias acaben constituyendo una pesada losa. Se trataría de reconocer, comprender y manejar el decrecimiento para que nos conduzca a un mundo más justo.
Partiendo de estas premisas, las medidas frente a la crisis no se centrarían en el aumento de la productividad -receta que aplica la mayoría de gobiernos-, sino en analizar e impulsar los cambios oportunos en los modos de producción y hábitos de consumo. En este sentido, debemos dedicar especial atención al modelo de producción de nuestros alimentos, tanto porque seguimos dependiendo de ellos para nuestra supervivencia como por su importancia económica y ecológica: muchas familias en el mundo trabajan en el sector agrícola y la agricultura tiene un papel clave en el entorno.
El modelo alimentario actual está basado precisamente en un uso irracional de los recursos materiales y energéticos. Comemos básicamente petróleo: en la producción intensiva se necesita de mucha maquinaria, de fertilizantes y de agrotóxicos, y todo ello es petróleo. Además se incrementan día a día los kilómetros que los alimentos recorren antes de llegar a la mesa, y no sólo los alimentos ‘tropicales’ como bananos o kiwis, sino y sobre todo alimentos que tradicionalmente se producían en el ámbito local (manzanas, uva, pescado, etcétera). Y para acabar con este análisis de ineficiencia energética hay que sumar las toneladas de cereales que importa el Norte global para alimentar a su ganadería. No deberíamos olvidar que este modelo agrícola es además el causante directo y principal del hambre y la pobreza en el Sur global. Ni ecológica ni socialmente debemos aceptarlo.
La buena noticia es que es posible hacer ‘decrecer’ este modelo. Se trata de emprender un camino nuevo que nos lleve a revitalizar el planeta, recuperando el medio rural y relocalizando la agricultura. Modificar los patrones agroindustriales para crear, siguiendo los cánones ecológicos, una moderna agricultura fundamentada en la producción artesanal, con la participación de campesinas y campesinos, favoreciendo también así la creación de empleo. Promoviendo el consumo en mercados de cercanía para minimizar el uso del petróleo y disminuir las fuerzas oligopólicas de las cadenas de distribución. Y divulgando hábitos alimentarios sostenibles: el consumo moderado, el consumo de alimentos de temporada y dietas más equilibradas.
08 October 2008
El agricultor en peligro de extinción
2008-10-03
Resumen de la tragedia en los campos valencianos y de la crisis de precios en los alimentos: El agricultor en peligro de extinción
Vicent Boix
El presente artículo no pretende ser un riguroso estudio científico sobre la causa de la crisis agrícola. Ni es el objetivo, ni su autor está capacitado para hacer semejante tarea faraónica. Se pretende únicamente dar una serie de datos que concitarán una serie de conclusiones personales. Para ello, se analiza someramente la crisis de la citricultura valenciana (España), que puede servir como muestra de otras crisis en otros lugares. El autor proviene de una familia fuertemente enraizada en la citricultura valenciana desde hace varias generaciones y durante los últimos años trabajó en un comercio de exportación de naranjas, lo que le permitió conocer y palpar la crisis y la zozobra en primera persona. Además ha vivido tres años en Centroamérica, lo que le ha permitido conocer en mayor o menos grado la crisis agrícola en dicho continente.
Justo cuando se estaba redactando este escrito se produjo la triste noticia del fallecimiento de Joan Brusca (secretario de la Unió de Llauradors i Ramaders). Sirva este artículo de homenaje y de recuerdo para este gran defensor del campo valenciano.
Las buenas épocas
La naranja era fuente de riqueza que determinó la historia, progreso e idiosincrasia del País Valenciano. Fue motor durante aquellos años, no sólo de la economía valenciana, sino también de la española. Vicente Caballer, Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, afirma al respecto que: “Los españoles tienen una deuda histórica con los valencianos debido a que la producción, comercialización y exportación de naranjas y mandarinas puede ser considerada como la principal actividad económica de España a lo largo de todo el siglo XX si tenemos en cuenta la aportación al PIB, a la Balanza de Pagos y su carácter social…”.[1] Según el mismo autor, las exportaciones de naranja suponían el 20% del total en España en el año 1930 y el 16% en 1962, época en la cual irrumpe el turismo y se moderniza la industria. En el año 2002, todas las exportaciones del País Valenciano supusieron el 12% del total de la nación.[2]
De la misma manera, todas las labores asociadas al campo proporcionaron trabajo a infinidad de personas ocasionando grandes flujos migratorios hacia tierras valencianas. La naranja marcó también las tradiciones, el paisaje, la lengua y la cultura propia, condicionando festividades, aleccionando una serie de costumbres autóctonas, etc. Sin rubor se puede afirmar que la naranja generaba trabajo y futuro, y lo que es más importante, dicha riqueza se distribuía entre mucha gente por cuanto las explotaciones eran minifundios en manos de miles de pequeños agricultores. Los trabajos asociados al campo repartieron el patrimonio a mucha más gente.
La hecatombe
La otrora brillante y espectacular agricultura valenciana no es ni sombra de lo que era. Las condiciones comerciales que sufren los agricultores (productores), son inaceptables en cualquier país desarrollado y democrático. Subrayar que la crisis la sufren los productores, porque el resto de cadena productiva, especialmente los distribuidores, gozan de excelente salud económica. Valgan algunas cifras y datos para entender la dimensión de la tragedia:
-En muchos casos, el agricultor no vende las naranjas con un precio prefijado al operador (comercio privado o cooperativa. Denominados también comerciantes. Compran las naranjas al agricultor, las confeccionan, las envasan y las venden a un distribuidor, mercado de abastos, centro comercial, supermercado, etc.). Existe un contrato de compra-venta, pero no siempre se usa. El agricultor entrega los cítricos y al final de temporada recibe una cantidad de dinero del operador. Expoliar la renta del agricultor bajo esta modalidad se denomina “Compra a resultas” o “Comercializar”.
-En la campaña 2005-2006 el agricultor percibió el 68% menos respecto a 1997, según la Unió de Llauradors i Ramaders -asociación englobada dentro de la nacional Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Para la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (FEPAC) -enmarcada en la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)- los precios de dicha temporada fueron inferiores a los de hace 20 años.[3] El agricultor ha sufrido un aumento en los bienes de consumo que necesita para vivir, sobre todo en la vivienda, mientras el valor de sus cítricos ha bajado vertiginosamente.
-En la misma temporada y con datos de la Unió de Llauradors i Ramaders, los costes de producción aumentaron casi un 12% respecto a la media de los últimos cinco años.[4] Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, publicado en diciembre de 2006, establecía en 0,19 euros/ kilo el valor de los costos de producción.[5] En esa misma época y según la FEPAC, la Conselleria de Agricultura[6] había fijado el precio de dicha variedad en 0,19 euros/kilo en el campo,[7] aunque realmente algunos operadores estaban pagando cantidades que oscilaban entre los 0,12 y 0,18 euros/kilo.[8] Estos datos muestran como los precios recibidos no cubrían ni los costes de producción. El Comité de Gestión de Cítricos, la Federación de Cooperativas Agrícolas y CITRUSAT, precisaron que el precio justo a pagar al agricultor sería de 0,55 euros/kilo.[9] La realidad era más testaruda pues se pagaba una tercera parte de dicho precio justo.
-Según el Censo Agrario, el campo valenciano perdió casi el 50% de los titulares de explotaciones entre 1989 y 2003. En 1989 se contabilizaban 286.886, en 1999 bajó a 222.454 y para 2003 la cifra sufrió una merma espectacular situándose en 149.207 titulares (En el País Valenciano existen más de 4 millones y medio de personas). En los últimos años, los titulares de explotaciones jubilados aumentaron del 33,58% al 37,65%. Sólo el 1,7% de los agricultores tiene menos de 30 años.[10] En Castellón (una de las tres provincias del País Valenciano), los agricultores representan el 7% de la población activa.[11]
-De 2000 a 2004 la superficie citrícola disminuyó un 5% gracias en parte al negocio inmobiliario, que desgraciadamente supone la única vía de escape ante la agonía. Evidentemente pocos se benefician, aunque la metamorfosis del territorio ahí está: agricultura por cemento.[12]
-En un estudio del Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal, publicado en los medios en diciembre de 2006, la agricultura había sido la única actividad económica con un comportamiento negativo en Castellón. Los puestos de trabajo ligados al campo fueron los únicos que descendieron en los últimos tres años.[13]
-En la campaña 2006-2007 y según el Ministerio de Agricultura, el descenso del precio de los cítricos para el agricultor fue casi 30 veces mayor que la media de los otros productos alimentarios. Esta disminución sitúa al naranjero como el agricultor que más ingresos perdió, aunque eso sí, la media estatal en el sector agroalimentario fue también negativa.[14]
-En la finalizada campaña 2007-2008, la producción se vio mermada en un 25% respecto al año anterior, lo cual debería haber repercutido en una ligera subida de los precios. Sin embargo el aumento del valor ha sido inexistente o pírrico en el mejor de los casos. Muchos operadores han seguido comprando “a resultas”.
-Según la FEPAC, entre un 5 y 10% de las fincas naranjeras castellonenses, o se han abandonado o no están bien cuidadas. Siguen existiendo productores que no han cobrado la naranja del año anterior y otros asociados a cooperativas tuvieron incluso que pagar.[15]
Los motivos
Existe consenso generalizado entre agricultores, operadores y organizaciones de diversa índole en cuanto a los motivos de la agonía del campo valenciano. Destacaríamos tres principalmente, muy relacionados entre si.
1-Concentración de la demanda.
Vicent Goterris, de la Unió de Llauradors i Ramaders, advierte que “Cinco grandes cadenas controlan el 40% de la producción y eso es una barbaridad”.[16] Según la European Marketing Distribution, en los próximos años, 10 cadenas de minoristas podrían dominar el 70-75% del mercado alimentario europeo.[17]
La mayoría de naranjas y mandarinas que se produce en España van a mercado europeo, y evidentemente esta concentración de la demanda unida al exceso de oferta, derivan en prácticas abusivas por parte de intermediarios y grandes cadenas, llegando a exigir los precios a pagar y las características de las naranjas. Los operadores ven estipulado y ahogado su precio de venta, aunque no lo defienden y acaban trasladando dicha reducción al agricultor a quién compran sin precio y tras hacer las cuentas le dan una pequeña limosna.
Las organizaciones de agricultores coinciden en señalar a estos dos agentes (operadores y grandes cadenas de distribución), como responsables de la tragedia de la naranja. Los que menos notan la crisis son los grandes operadores y multinacionales agro exportadoras, que al trabajar con volúmenes estratosféricos de fruta pueden permitirse el lujo de vender barato y seguir obteniendo beneficios. Por eso, a la paulatina reducción de agricultores también hay que añadirle la desaparición del pequeño operador tradicional al no poder competir.
Sin embargo, falta el tercer y principal culpable en todo este caos: las diferentes administraciones políticas escudadas en la ortodoxia neoliberal. Se ha permitido y se ha facilitado que grandes supermercados y centros comerciales vayan desplazando al pequeño comercio familiar de toda la vida, monopolizando la distribución y venta no sólo de las naranjas, sino de la mayoría de productos de consumo. No se ha establecido ninguna legislación en materia de precios agrarios. Se tolera vergonzosamente que los agricultores reciban migajas a cambio de unas naranjas que llegan al consumidor a unos precios astronómicos. Supuestamente esta es la tatareada libertad de comercio, pero aún hay más.
En una entrevista al “socialista” Josep Puxeu cuando era Secretario General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se le relató la queja de las organizaciones agrarias sobre la responsabilidad en la crisis de precios de las grandes empresas distribuidoras y supermercados. Pues bien, el Sr. Puxeu, respondió a esta queja de la siguiente forma: “Culpar a la distribución en muy fácil y quedas como un campeón cuando lo haces, pero el resultado que nos muestra el Observatorio de Precios es que los márgenes que se aplican son estrechos y no indica una posición de abuso.”[18]
Al analizar someramente los precios de la variedad clementina que ofrecía el Observatorio de Precios del MAPA,[19] se percibió un primer punto que dejaba en entredicho las afirmaciones del Sr. Puxeu: Dichos precios se calculan mediante estudios en el mercado nacional, mas sin embargo los propios datos del Observatorio indicaban que cerca del 60% de la producción de mandarina española se exportaba.
El Observatorio, para la campaña 2006-2007, determinó que el productor obtenía el 10% del precio final en destino. Es decir, le pagaban a 0,17 euros/kilo una fruta que llegaba al consumidor a un precio de 1,62 euros/kilo. El mayorista se quedaba con el 31% y el minorista con el 59%. Según FEPAC, el precio de la clementina en los supermercados de Castellón, en la temporada 2006-2007, se incrementó entre un 650% y un 1500% respecto al precio en el campo.[20] En un estudio de la Unió de Llauradors i Ramaders del año 2005, se estipulaba el precio medio que percibía el agricultor en 0,19 euros/kg. Con referencias de la Universidad Politécnica de Valencia mencionadas por la Unió, se indicaba que la clementina salía de los operadores a un precio promedio de 0,47 euros/kilo. El precio final de venta en supermercados era de 1,99 euros/kilo. Es decir, el agricultor obtenía el 10% del precio final, el comerciante y la cooperativa el 15% y los intermediarios y supermercados se llevaban el 75% del valor final.[21] Según las organizaciones agrarias, en algunos lugares de Europa se llegaron a vender a 3 euros/kilo, lo que muestra una posición de abuso mayor hacia el productor y el consumidor.[22]
Contrariamente, algunas cadenas de supermercados como Aldi y Lidl vendieron naranjas a precios excesivamente bajos (incluso por debajo del precio de coste) como una especie de reclamo para atraer a potenciales clientes. Esta práctica, que obliga a otros minoristas a bajar precios y que comprime más aún los márgenes de ganancia, es repudiada por las organizaciones de agricultores que incluso elevaron una denuncia a la Comisión Europea,[23] aunque en abril de 2006 este organismo concluyó que no había posición de abuso de ambos supermercados.
Pues bien, ante este panorama de indefensión, despotismo y de autoritarismo de las grandes cadenas, intermediarios y supermercados, el hecho de defender un precio justo para el agricultor fue tildado por un funcionario público de alto rango del MAPA como “quedar como un campeón”. Que el agricultor no cubra gastos y perciba de media un 10% del precio final de venta al consumidor “no indica una posición de abuso”.
2-Sobreoferta de naranjas y mandarinas.
A-Aumento de la producción
Un pequeño comerciante entrevistado comentaba que él compraba y manufacturaba naranjas para luego cederlas sin precio a un intermediario. O sea, que los agricultores ceden sus naranjas sin precio a un operador que, en algunos casos, las vende a los intermediarios también sin precio. La gran pregunta es ¿Cómo se ha llegado a esta dinámica? ¿Por qué los agricultores y operadores no tienen la sartén por el mango?
Tomás García Azcárate, Jefe de la División Hortofrutícola de la Unión Europea, afirma: “Hay un exceso de oferta. La producción de cítricos ha crecido mucho más que la demanda…”[24] Leopoldo Arribas, periodista, escritor y experto agrícola declara que “…dado el fardo de toneladas de producción con que contamos, y que, se quiera o no, son la clave del problema. Es imprescindible condenar un buen montón de toneladas para que la próxima campaña no estemos aún peor en cuanto a producción en cantidad.”[25] Vicente Bordils, representante del comercio privado, sentencia “La ley de la oferta y la demanda se ha roto. Sólo hay oferta y ése es el drama.”[26] Cualquier agricultor a quién se le pregunte dice lo mismo: hay mucha naranja, pero ¿Por qué hay tanta naranja? Indudablemente porque no ha existido ningún tipo de planificación desde ninguna administración.
Este incremento ha sido dramático para el agricultor. Antes los operadores buscaban al productor, ofrecían un precio y mandaban a los recolectores Ahora a muchos se les queda la naranja en el árbol y otros las recolectan ellos mismos y las transportan hasta el operador.
Algunos datos sobre las naranjas y mandarinas en España
Producción Nacional (toneladas)
1962 1.327.000
1973 2.680.100
2003 5.194.500
Cantidad Importada (toneladas)
1962 10
1973 5.060
2003 387.380
Superficie aprox. (hectáreas)
1962 92.000
1973 197.915
2003 251.226
Fuente FAO[27] y MAPA (Cit. p. V. Estruch)[28]
A este aumento de superficie y producción hay que añadirle otro fenómeno paralelo: la disminución en el número de explotaciones. Entre 1989 y 1999 descendieron prácticamente en todas las zonas naranjeras de España salvo en algunas donde el incremento fue insignificante. Indudablemente el País Valenciano acogió la mayor parte de estos abandonos.[29] Estos datos sugieren otro fenómeno más preocupante: se está produciendo una concentración de la tierra. Si bien es cierto que muchos agricultores han venido adquiriendo nuevas fincas, no son menos ciertos los comentarios de la gente del sector que advierte como grandes empresarios de la construcción, azulejeros, aristócratas, grandes comerciantes, etc. se han convertido en nuevos y acaudalados terratenientes. Incluso hay grupos de inversión dedicados a obtener réditos a través del cultivo de nuevas fincas citrícolas. Los datos hablan por si mismo: los minifunditas de toda la vida desaparecen ante la crisis, mientras los ricos e inversionistas acaparan cada vez más tierra, producción y beneficios.
Ante estos hechos, una de las demandas de las organizaciones agrarias ha sido exigir al gobierno español que prohíba nuevos plantíos. El posicionamiento de éste quedaron reflejadas en las palabras de Josep Puxeu, “número dos” del MAPA: “…pedir que se limiten las plantaciones pues queda muy bonito, pero es difícil que progrese porque las políticas de contingentación no valen en la UE, que está apostando cada vez más por la liberalización.”[30]
Hay dos aspectos a destacar en esta declaración. El primero desde el punto de vista técnico, al no ser verídico el razonamiento en toda su extensión porque existen políticas de cupos en el marco de la UE. Como segundo punto no se puede tolerar en un estado democrático, que decenas de miles de personas pierdan su forma de vida porque así lo establezca una doctrina económica destructiva, que desconocemos y que nos están imponiendo sin consultarnos.
B-Importaciones.
En las importaciones se pueden distinguir dos canales de entrada. El primero correspondería a la fruta manufacturada que entra directamente en los mercados europeos. Los productores en la cuenca del Mediterráneo se agrupan en una organización denominada CLAM, que engloba a países como España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos. En la temporada 2003/2004 y según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estos países fueron responsables del 17% de la producción mundial de naranjas y del 25% de mandarinas. Dentro de los países CLAM, España producía aproximadamente un tercio de las naranjas y la mitad de las mandarinas. En cuanto a exportaciones y según la misma fuente en la misma temporada, a la zona CLAM le correspondía el 55% del total mundial en naranjas y el 72% en mandarinas.[31] Según datos del propio CLAM citados por Vicent Estruch, Profesor de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia, en las últimas temporadas España ha exportado el 50% de las naranjas y el 70% de las mandarinas de la zona mediterránea, lo que supone si comparamos con temporadas de los años 80, un aumento en la exportación de naranjas y el mantenimiento de la cuota en las mandarinas.[32] A nivel mundial, esto supondría que España exporta alrededor del 25% de la naranja mundial y el 50% de la mandarina. Los mercados de destino han sido los europeos, salvo porcentajes irrelevantes a Estados Unidos y Oriente Medio. Comparar las cifras actuales con otras más antiguas, permite concluir que España ha mantenido su cuota de exportación a nivel mundial en naranjas y mandarinas. Por lo tanto, este canal de importaciones no ha influido en la crisis de la naranja valenciana.
Existe una segunda vía de entrada de naranja de otros lugares del mundo, a través de operadores españoles. Ximo Tirado y Doménec Nàcher, secretario de comunicación y secretario técnico de la FEPAC respectivamente, explican como los propios comerciantes y cooperativas compran naranja del exterior para mantener sus mercados y clientes una vez finalizada la campaña y la producción española, evitando así que otros se adueñen de dicho espacio.[33]
Aunque destacan que dichas importaciones se suelen efectuar fuera de temporada, es cierto también que al principio y final del período éstas se han solapado con la producción nacional. De hecho es una realidad la existencia de producción extranjera en plena campaña como bien destaca Joan Brusca, secretario de la Unió de Llauradors i Ramaders, quién afirmó en el momento álgido de la temporada 2005/2006, que las importaciones habían aumentado un 34% respecto al año anterior. Concluyó diciendo que "El sector siempre ha tolerado este tipo de importaciones porque, en un principio, se producían en contra estación y mantenían los canales de distribución de nuestros operadores comerciales, pero ahora conllevan problemas como plagas o el aumento de la competencia como herramienta comercial para presionar los precios".[34] Tirado y Nàcher ratifican las afirmaciones de Brusca sobre la calidad y los problemas fitosanitarios de la producción foránea, y sobre todo, su utilización como argumento de chantaje hacia el productor local. Huelga decir que este tipo de importaciones en otros tiempos talvez no hubieran supuesto un quebradero de cabeza, pero en épocas de crisis como ahora representan un obstáculo más para el agricultor tradicional valenciano.
Hay que especificar que la importación de naranjas del exterior no tiene porque beneficiar a los agricultores de los países del sur. Este falso axioma, perifoneado muchas veces por las propias ONG’s, hay que analizarlo caso por caso y en materia citrícola se derrumbaría ante ciertos datos. El 75% de las explotaciones citrícolas valencianas (país del norte) son de menos de 10 hectáreas y tan sólo el 2,5% superan las 20.[35] Según el Instituto de Comercio Exterior, en Marruecos (país del sur), “El 75% de la superficie agrícola marroquí corresponde a pequeñas explotaciones familiares, dedicadas prácticamente a una agricultura de subsistencia. El 25% restante lo constituyen grandes explotaciones agrícolas de regadío, modernas y con una clara vocación exportadora.”[36] Por lo tanto en Marruecos, el pastel de la agroexportación está en manos de unos pocos afortunados con grandes superficies de las mejores tierras, entre ellos la propia monarquía marroquí.[37] Paradójicamente también hay agricultores españoles que han “deslocalizado” su producción porque “Mientras que un bracero cobra en España 40 euros de media por jornada, en Marruecos reciben cinco. El agua, cuando la hay, aquí cuesta 30 céntimos de euro el metro cúbico. Allí, 10 veces menos. Lo mismo pasa con el gasóleo para los camiones: un 25% menos en Marruecos. Y, encima, la gran extensión de tierra que va a tener le permite abaratar muchos costos.” Como dato curioso, el 80% de las exportaciones freseras marroquíes estaban en manos de empresarios españoles.[38] Como se verá más adelante, los agricultores del sur que destinan su producción a la exportación tienen el mismo problema que los valencianos: el intermediario. Por tanto, cabe afirmar que la exportación de productos agrícolas desde Marruecos beneficia a un mínimo de latifundistas, aristócratas y extranjeros; mientras que la exportación de cítricos desde el País Valenciano fue una actividad que proporcionó futuro y trabajo a cientos de miles de personas.
3-Problemas estructurales del sector.
Para Ximo Tirado y Doménec Nàcher, la sobreproducción no es tan grave ahora. Lo puede ser en un futuro inmediato y por eso, junto a otras organizaciones agrarias, han solicitado a las autoridades que limiten la superficie de cultivo.
En teoría, el problema de la compra “a resultas” surge con el nacimiento de las cooperativas. Éstas recolectan la producción de sus asociados y al final de temporada reparten beneficios. Por su manera de funcionar están obligadas a recoger toda la producción, incluida la fruta de menor calidad. Si a ese hecho se le suma el incremento de producción de los últimos años, la consecuencia es clara: se generan grandes cantidades de fruta que van llenando las cámaras frigoríficas y que tienen que salir a un mercado que monopolizan unos pocos intermediarios. Este fenómeno se ve agravado por la desorganización varietal, ya que una sola variedad de mandarina se cultiva masivamente lo que obliga a los operadores a lanzar al mercado cientos de miles de toneladas en tres meses. Antes, algunos comercios detenían los envíos cuando los precios bajaban a la espera del incremento de las cotizaciones, pero las cooperativas rompieron esa dinámica y los comercios privados se vieron obligados a copiar prácticas como comprar sin precio o enviar masivamente fruta sin consideración alguna. Y lo hicieron con suma alegría, pues al comprar sin precio al agricultor pueden pagarle a final de temporada lo que quieran. Si los ingresos totales han sido menores porque los precios en el mercado fueron bajos, los operadores restan a esos ingresos los otros costes de producción existentes, se quedan con su porción de beneficios y el resto lo reparten al agricultor. Como advierte Estruch, esta táctica genera un efecto perverso ya que el operador está dispuesto a comprimir el precio de venta por kg., siempre y cuando logre cubrir costes y asegurarse una ganancia mínima. Luego podrá aumentar esa ganancia si logra incrementar la cantidad de Kg. vendidos. Por eso al operador le interesa sacarse de encima la mayor cantidad de producción sin defender los precios. La gran cantidad de fruta y la nula cooperación entre los operadores desembocan en una competencia entre éstos por reducir al máximo los precios para poder vender la naranja. El resto ya lo saben: pasotismo gubernamental.
Además Estruch pone de manifiesto la opacidad de la compra “a resultas”, cuando señala que el comercio privado, al final de temporada, establece el precio a pagar al agricultor pero no explica cómo lo obtuvo. Se desconoce el preció al que vendió la fruta, los costos de producción y su margen de ganancia por Kg. El riesgo es mínimo.
Para Tirado y Nàcher este es el caldo de cultivo que desemboca en la actual crisis del productor. El problema no es ni la filosofía de las cooperativas ni la presencia de muchos operadores, ya que en décadas pasadas había más y sin embargo el sector progresaba y sembraba bienestar. El caos se origina porque el mercado está en pocas manos y los operadores (que son muchos) no se ponen de acuerdo en establecer un precio mínimo de venta y más bien compiten entre ellos. Si se añade el problema de la sobreproducción apuntado por otros expertos, se va conformando un trágico cuadro clínico de la crisis naranja.
Las modalidades de saqueo se han perfeccionado. Antes el distribuidor llamaba por teléfono a diferentes operadores a ver quién ofrecía el producto más barato, ahora hay un distribuidor que incluso dispone una página web donde los operadores ingresan y ofertan a la baja sus naranjas y mandarinas. En la web se indican las características exigidas por el comprador, los operadores pujan y se va observando como el precio decrece progresivamente.
Conclusiones y comentarios:
1- Hay dos visiones contrapuestas de entender la agricultura. La primera, la visión simplista y mecanicista del agro como un gran negocio en la era de la globalización. Sometido sin previo aviso a la ortodoxia del mercado y a sus falsas leyes de libertad, y que está o pretende estar en manos de unos pocos. En la otra banda, la agricultura de subsistencia y a pequeña escala. Conformada por cientos de millones de personas que siembran para alimentarse y para tener un trabajo generando a la vez bienestar y futuro. Que garantizan la seguridad y la soberanía alimentaria, mantienen vivo el tejido rural, enriquecen la diversidad cultural y ofrecen mayor protección y equilibrio al medio ambiente. Ambos modelos son incompatibles pues el primero busca maximizar y acaparar la riqueza desplazando al segundo.
2-El tan cacareado libre mercado es una falacia. Sus pilares teóricos no se aplican por igual y su funcionamiento no es autónomo y ajeno a la intervención. Se manipula en beneficio de los grandes intereses. Como dice Noam Chomsky (profesor de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ensayista político): “Son programas neoliberales para las víctimas, pero no para los manipuladores. (…) La gente que trata de imponer los principios del neoliberalismo en el tercer mundo y en los slums (barrios bajos) de nuestras ciudades, no quiere esos principios para ella misma. Quiere un poderoso estado nodriza para protegerlos, como siempre.”[39] Es una ilusión pensar en el neoliberalismo como una coyuntura donde todo el mundo puede participar y beneficiarse. Jean Ziegler, el ex relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, recuerda que “La liberalización total equivale a la organización de una pelea entre el campeón mundial de boxeo Mike Tyson y un desnutrido desempleado bengalí. Para decir después al estilo de la OMC que las mismas reglas valen para los dos, que los dos tienen los mismos guantes y que seguramente el mejor ganará. (…) El neoliberalismo en sí es un sistema asesino.“[40]
La paulatina concentración de los productos de consumo, los procesos de producción, las materias primas y los servicios en manos de unos pocos y la cada vez más precaria situación de la clase trabajadora y agrícola, es la clara evidencia de qué es y para qué sirve el neoliberalismo. Alberto Montero, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, lo explica así: “Yo creo que el problema actual obedece a que con la liberalización de determinados sectores para favorecer una mayor competencia que redunde en mayores beneficios para el consumidor (fundamentalmente, precios más bajos y mejor servicio), se suele generar el fenómeno opuesto al esperado porque las empresas lo que hacen es, en primer lugar, tratar de expulsar a los competidores más débiles para, una vez controlado el mercado por unas cuantas, esto es, llegados a una situación de oligopolio, repartirse el mercado y fijar precios mediante comportamientos colusorios.”.[41] En el caso de la citricultura valenciana, se ha visto como la intermediación está en manos de unos pocos y al paso que vamos la tierra y la comercialización también lo estará. Esta es la trampa del libre comercio.
3-La agricultura valenciana es víctima del libre mercado. Dicha doctrina postula la no intervención del estado en la economía. Esto deriva en que el gobierno no gobierna y no puede plasmar las exigencias y soluciones que desde las asociaciones de agricultores se proponen, dejando a éstos a la deriva. No se pueden establecer precios mínimos, ni frenar los oligopolios y abusos de la distribución, ni crear un fondo de crisis, ni limitar la producción y en general, no se puede intervenir hacia una solución integral de la crisis citrícola. Joan Brusca dejó entrever este punto cuando dijo: “Esa reacción popular contrasta con las de las diversas administraciones que no quieren saber nada del asunto de los precios, echando balones fuera y desviando las culpas hacia otras direcciones como si ellos no fueran gestores públicos de la cosa agraria”.[42] Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, coincidió cuando denunció que “El sector está planteando importantes propuestas para atajar la crisis, pero todas chocan contra la ineficacia y la dejadez del Ministerio, que parece haber abandonado el sector a su suerte. Tenemos un gobierno que agrícolamente no gobierna, sin rumbo, que no atiende a las peticiones de los agricultores y que, por el contrario, va a su bola conformándose con lo que la Comisión Europea le pone delante y pensando en hipotéticas reflexiones globales cuando el campo necesita desesperadamente unas soluciones eficaces y urgentes.”[43]
4-El concepto de libre mercado sitúa en tela de juicio el concepto de democracia. Por ejemplo, al preguntarle a Josep Puxeu sobre controles en la producción para evitar la sobreoferta, él negó esa posibilidad amparándose en la liberalización económica emprendida en el seno de la UE. La conclusión es clara: el pueblo es abandonado, la democracia se desvirtúa, el mercado se antepone a un demos sin cracia. Atilio Borón, Profesor de Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, afirma: “…el debilitamiento de los Estados nacionales facilitado, por un lado, por la extinción práctica de la idea de nación -supuestamente subsumida bajo la corriente "civilizatoria" de la globalización- y, por el otro, por el imperio de las políticas "orientadas hacia el mercado" culmina en la degradación de la nación al rango de un mercado. Además, lo anterior significa aceptar (…) que los hombres y las mujeres de la democracia son despojados de su dignidad ciudadana y se convierten en instrumentos, en simples medios, al servicio de los negocios de las empresas.”[44] Sin embargo, esa libertad de mercado que acaba con el sustento de miles de personas, no se aplica a todos por igual.[45] Recientemente, Estados Unidos estudiaba la mayor intervención estatal de la historia por un monto de 700.000 millones de dólares, a fin de para salvar el sistema financiero. Por las mismas fechas, en una muestra de cinismo sin parangón, la patronal española pedía al gobierno “un paréntesis en el libre comercio”. Es decir, no quieren intervencionismo para que no se obstaculicen sus negocios, pero cuando lo revientan todo tiene que ir “papa estado” para apagar el fuego con dinero público. Privatizando los beneficios y socializando las pérdidas.
5-En otras partes el neoliberalismo también ha devastado la agricultura. En América Latina, el principal problema con los tratados de libre comercio y demás acuerdos neoliberales estriba en la reducción de los aranceles en algunos productos, que ha permitido la importación de los excedentes subvencionados desde Estados Unidos a unos precios más competitivos. Además los gobiernos han ido abandonando a los agricultores a su suerte, de manera similar a lo acaecido con los citricultores valencianos. Esto ha producido el desplazamiento de la producción local y la consecuente ruina de millones de personas. Según datos de Hernán Pérez Zapata,[46] Colombia antes podía auto abastecerse de su propio trigo hasta que el estadounidense fue invadiendo sus mercados. En 1966 el país sudamericano producía 160.000 toneladas e importaba 120.000. En 1990 cultivaba 20.000 e importaba 1.200.000. En el 2004, la importación superó 1.800.000 toneladas. En el maíz, de 1990 a 2002, el país pasó de importar 20.000 toneladas a 1.800.000.[47] Cabe recordar que el maíz, el trigo y el arroz representan el 60% de la alimentación mundial y en algunas sociedades son la base nutricional de la ciudadanía. Si además tenemos en cuenta que de la agricultura depende el 75% de la población en China, el 77% en Kenia, el 67% en la India o el 82% en Senegal; se puede observar perfectamente que esta serie de medidas económicas pueden arrastrar a la miseria, hambre y ruina a cientos de millones de personas.[48] En México, la Confederación Nacional Campesina denuncia que a diez años del Tratado de Libre Comercio entre USA, Canadá y México (NAFTA)“…sólo quedan 5 mil 200 productores de arroz en todo el país, cuando hace una década eran casi 30 mil, y si antes se sembraban unas 250 mil hectáreas, la superficie actual apenas llega a 70 mil.”[49] Y en ese mismo país “Investigadores de varias universidades mexicanas como Alma Ayala Garay aseguran que aproximadamente emigran al año 40.000 habitantes de las zonas rurales y de esos, muchos se dedicaban a los cultivos de frijol y maíz”.[50]
6-Hay que acabar con mitos y estereotipos tales como “agricultores del sur” y “agricultores del norte”. Más adecuado sería distinguir entre pequeños y grandes agricultores, o simplemente entre ricos y pobres. Vía Campesina lo dice bien claro: “…el verdadero conflicto -en torno a los alimentos, la agricultura, la pesca, las fuentes de trabajo, el medio ambiente y el acceso a los recursos- no es entre el Norte y el Sur, sino entre ricos y pobres. Es un conflicto que gira en torno a los diferentes modelos de producción agrícola y desarrollo rural, un conflicto que está presente tanto en el Norte como en el Sur. Es un conflicto entre la agricultura industrializada centralizada, controlada por las corporaciones y orientada hacia las exportaciones, por un lado, y la producción campesina y familiar sustentable y descentralizada principalmente destinada a los mercados nacionales, por otro.”[51]
¿Acaso se benefician los pequeños agricultores marroquíes de la exportación citrícola? Se ha visto que no y es más, salen perjudicados como indica Aakik Driss, secretario general del Sindicato de Campesinos de Aoulouz (provincia de Taroudant):“El régimen marroquí defiende siempre los intereses de los compradores y de los grandes propietarios en la llanura de Souss, quienes, tras arrancar los arganes, ocuparon las tierras colectivas de los campesinos pobres en la zona. Todo ello para implantar campos de hortalizas y cítricos, o lo que es lo mismo, para impulsar una agricultura capitalista destinada a la exportación hacia Europa. El embalse se construyó con el sudor y la sangre de los campesinos pobres de Ouzioua que perdieron sus tierras, su único medio de subsistencia, a cambio de indemnizaciones ridículas…”[52] En la otra banda tenemos la citricultura valenciana, que aún hoy aunque cada vez menos, está conformada por miles de minifundistas. Unos pocos viven de sus cosechas y el resto tienen otros trabajos, aunque oxigenan con la tierra la cada vez más apretada economía familiar. Muchos cultivan en sus parcelas otros alimentos para consumo doméstico. ¿Quién sale perdiendo en esta coyuntura? Sin duda alguna, minifundistas y campesinos valencianos y marroquíes.
7-Esta división geográfica errónea desemboca en un segundo mito que convendría revisar, defendido incluso por algunas ONG’s. Me refiero a la petición de eliminación de los aranceles en el norte. Si tenemos en cuenta que la mayoría de agricultores del sur practican agricultura de subsistencia, venden en mercados locales o tienen que tratar con intermediarios ¿Les beneficia en realidad que los aranceles del norte se desarmen? ¿Este hecho no sería un nuevo espaldarazo a la agroexportación en detrimento de la soberanía alimentaria? ¿Cómo se puede combatir la injusticia liberalizadora con más liberalización? ¿Acaso olvidan que en el norte también hay pequeños agricultores y en el sur grandes terratenientes y transnacionales agroexportadoras con poder y voracidad? Que se lo pregunten al matrimonio de los Kirchner, que durante años criaron a cuervos sojeros que ahora les están sacando los ojos. Y también que se lo pregunten a los pequeños campesinos que son expulsados de sus tierras por la avaricia de unos pocos. También a los bosques que ven avanzar imparablemente la frontera agrícola. Gustavo Duch, director de Veterinarios Sin Fronteras, dice al respecto que “Es preocupante la defensa que desde algunos medios de comunicación y de algunas ONG de desarrollo se hace del comercio internacional situándolo como herramienta casi mágica para asegurar el desarrollo. Y desde esos discursos de lucha contra la pobreza se defiende el papel de la OMC (se anima a los gobiernos a participar en las cumbres) si es que acepta introducir medidas regulatorias; o se criminalizan las políticas arancelarias que pueden proteger a los pequeños campesinos frente a la dura competencia de los agronegocios. En las políticas agrarias el comercio internacional no puede figurar como prioridad. Así lo defienden las familias campesinas integradas en la Via Campesina, y los hechos lo demuestran. Los beneficios de la exportación del azúcar antaño o de la soja ahora nunca rebosan hacia los pequeños productores.”[53]
En julio de 2004 pude asistir al IV Foro Mesoamericano por la Diversidad Biológica y Cultural, celebrado en el municipio salvadoreño de Carolina. Durante varios días pude entrevistar a agricultores y expertos de varios países americanos diferentes. Les pregunté sobre los problemas que ellos enfrentaban u observaban. Juan Rojas, del Instituto de Permacultura de El Salvador, destacaba la importación de productos subsidiados y las pésimas políticas gubernamentales. Macario Santizo, maya quiché guatemalteco, mencionaba como existe una concentración de las tierras fértiles mientras que el campesino pobre tiene las peores. Santizo apuntaba también a la entrada de agroquímicos y sus plagas, así como al cambio en los patrones climatológicos consecuencia directa del cambio climático. La mayoría de estos campesinos no disponen de sistemas de regadío y dependen de la lluvia. Ellos han constatado distorsiones en las fechas de las estaciones lluviosas y también han sido víctimas de violentos temporales.
Artemio Aguilar y Romi Palacios, técnicos agrícolas guatemaltecos que trabajan con agricultores pobres, resaltaron también los problemas climatológicos, la dependencia hacia los insumos derivados de la revolución verde y la inexistencia de financiamiento. Sobre el modelo agroexportador reinante señalaron que “Te han impuesto los precios, la demanda, los volúmenes de compra, etc.”. Es muy curioso como señalaban un problema que, alucinantemente, es el mismo que padecen los citricultores valencianos: el intermediario. Dicen de él que “Es una figura bien conocida y nosotros lo denominamos de otra manera: El coyote. El que tiene menos riesgos en la inversión y el que más gana es el intermediario.” Generalmente el coyote se aprovecha de que el agricultor no tiene vías de comunicación, transporte para sus productos y un mercado seguro (Posiblemente indefenso ante las importaciones subsidiadas). La incertidumbre generada por estos factores obliga al campesino a vender de cualquier manera al coyote, que ofrece transporte y salida al producto. Algunas veces de un intermediario local que transporta la cosecha, se pasa a uno regional que la procesa y luego a otro nacional que la exporta. El agricultor, al igual que en Valencia, paga caro el paso por esta cadena pues el coyote se acaba embolsando entre el 50 y el 75% del valor final.
Cesar Morales es mexicano, concretamente de Chiapas. Cuando lo entrevistaba era miembro de un comité cívico de carácter local que tenía vínculos con el campesinado. Morales coincidió con sus compañeros al señalar problemas como la inexistencia de políticas públicas. No existen subsidios ni créditos, solamente para amigos y conocidos de personas bien ubicadas en el poder. Hasta las instituciones que apoyaban a campesinos se han desmantelado. También subrayó los factores meteorológicos asociados al cambio climático, que no son solventados con el regadío porque por regla general no existe. Morales criticó fuertemente los tratados neoliberales que impiden el financiamiento público y desarman los aranceles permitiendo la entrada de productos subsidiados. También porque privatizan los recursos (biopiratería). Finalmente habló del intermediario con escepticismo: “El famoso coyote, donde quiera existen.”
Con las declaraciones de Teófilo Martínez, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se fue conformando un patrón al señalar prácticamente lo mismo que sus compañeros. Reprochó duramente el neoliberalismo especialmente las importaciones subsidiadas, al intermediario y el pasotismo gubernamental. La palabras de Lorenza Pichinte, campesina salvadoreña, aportaron una nueva dimensión al mencionar ciertos problemas estructurales como la pobreza, el analfabetismo, la doble carga laboral para la mujer campesina, etc. Sin lugar a dudas estos factores son un lastre molesto para el agricultor pobre. Mencionó por ejemplo que frecuentemente los padres de las comunidades tienen que pagar materiales de educación básicos como pupitres o pizarras. Si a esta realidad se le añade los problemas y dificultades que se han ido desgranando, el cuadro final es dramático.
Regresando al presente, en agosto de 2008, Vía Campesina realizó un llamamiento porque líderes de la organización en Honduras estaban siendo hostigados. Así mismo son conocidas las presiones y expulsiones por la fuerza de campesinos en Paraguay, Argentina, Brasil, etc. Estos desalojos, extorsiones, presiones, secuestros e incluso asesinatos, son constantes en muchos países del mundo, pero sin embargo son desconocidos por la opinión pública. Ciertas transnacionales de la solidaridad que se jactan de defender los derechos humanos, miran a otro lado y centran sus pomposas campañas en países como China, Irán, Venezuela o Cuba, ya que su producto solidario es más vendible para la ciudadanía primermundista que en el fondo es quién paga la cuota de socio o apadrina niños.
Por lo tanto y resumiendo: A- Suprimir los aranceles del norte supondría un impulso al agronegocio que en el sur también está controlado por grandes propietarios, coyotes y transnacionales. Este hecho alimentaría la avaricia del terrateniente por apoderarse a la fuerza de más tierra, impulsaría la agroexportación y sería un obstáculo para la soberanía alimentaria. B- La propiedad de la tierra y su consiguiente reforma agraria, la integridad de los campesinos, la ortodoxia neoliberal, el intermediario y los agroexportadores, el cambio climático, el efecto tóxico y alienante de ciertos insumos, el financiamiento, las políticas públicas, la pobreza, la protección de productos estratégicos mediante aranceles, etc. son sin duda alguna cuestiones más perentorias que la supresión de aranceles en el norte.
8-El problema que se aborda, como se ha visto, tiene unos orígenes políticos y comerciales. Por lo tanto sus soluciones tienen que partir desde esos ámbitos. Intentar suplir la injusticia del comercio con la tecnología es una decisión irresponsable, falaz y que posiblemente busque o al menos logre el efecto contrario. El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias intentó diseñar un robot para recolectar naranjas.[54] Esta tecnología generaría desempleo y sólo se la podrían permitir unos pocos, con lo que se puede vislumbrar hacía que intereses dirigen los políticos los fondos públicos. Los transgénicos son otro ejemplo. Profetizar con que pueden ser la solución al hambre y los problemas de los campesinos del mundo resulta una afirmación engañosa, tendenciosa y malintencionada. Según el Servicio de Estadística Agrícola Nacional de Estados Unidos, entre los años 1997 y 2002 dicho país perdió más de 85.000 explotaciones agrícolas.[55] Argentina, en 1988 albergaba 421.221 explotaciones y pasó a 333.533 en 2002, según los Censos Nacionales Agropecuarios elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República.[56] Ambos países, en 2002 sumaban el 85% de la superficie de cultivos transgénicos del mundo y como se observa dicha tecnología no evitó el abandono de la tierra.
Existe otro matiz que me gustaría comentar relacionado con ciertas tecnologías como los transgénicos. Antes se apuntaban los testimonios de campesinos centroamericanos. Entre otras cosas reconocían que muchos agricultores carecen de transporte básico y en muchos casos sus tierras están mal comunicadas lo que dificulta la salida de sus cosechas. En Jalapa, zona montañosa del norte de Nicaragua, pude ver como se cargaba el techo y el pasillo de un autobús con sacos de frijoles. En otros muchos casos, las cosechas dependen de unas lluvias que ya no llegan con la misma puntualidad que antes y frente a esto no existen sistemas de regadío. Por el contrario, en el País Valenciano aún se siguen utilizando canalizaciones y acequias que construyeron los árabes hace unos 8 o 9 siglos atrás.
Es muy curioso y a la vez sospechoso, que se presente una tecnología de última generación como los transgénicos como una herramienta al hambre y la pobreza, a unos campesinos, que carecen de tecnologías o infraestructuras decimonónicas que en otros lugares hace siglos que existen. Dicho de otra manera, es extraño que a un campesino se le quiera embaucar en paquetes tecnológicos y “semillas milagrosas” propiedad de empresas transnacionales, cuando no dispone de una mísera carretera por la que poder transportar su “cosecha milagrosa”. ¿No da la sensación de que alguien quiere construir la casa por el tejado? ¿O será que ciertas tecnologías se crearon para perpetuar el actual modelo y beneficiar a unos pocos? Además, desde organismos multilaterales y desde el politiquismo corrupto se ensalzan las propiedades sobrehumanas de estas semillas, mientras propugnan e implantan ajustes fiscales que asfixian a países e impiden que éstos puedan ayudar a sus campesinos e invertir en agricultura y en infraestructuras básicas, públicas, elementales y sobre todo estratégicas y necesarias para el desarrollo. ¿No son paradójicos y contraproducentes estos hechos?
9-Como conclusión final, tanto en el norte como en el sur los agricultores tradicionales están en peligro de extinción. Ni los unos ni los otros se benefician de la actual situación y es infructuosa la distinción por razón geográfica. Más bien es urgente la cohesión y cooperación a nivel mundial para señalar claramente el problema y exigir a las autoridades soluciones políticas reales, cuyo eje principal sería excluir a la agricultura de la ortodoxia liberal. Canalizar dicha lucha será tarea de las organizaciones agrarias y ante la falta de voluntad política habría que plantearse de una vez por todas medidas de presión más fuertes que además fueran coordinadas e implementadas por las diversas organizaciones agrarias del mundo. No hacerlo supondría escurrir el bulto y plegarse ante el fundamentalismo del mercado.
Epílogo: la crisis de alimentos de 2008 deja a cada uno en su sitio.
En más de 40 países del mundo se estuvieron produciendo altercados ante el aumento vertiginoso en los precios de los alimentos. Según la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), los alimentos a nivel mundial subieron un 90%, se duplicó el valor del trigo en un año y otros granos y alimentos básicos sufrieron espectaculares aumentos. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) augura 100 millones de posibles hambrientos.[57]
Sin duda alguna, el modelo hace aguas por todas partes y se empieza a ver la verdadera cara de esa libertad de mercado que prometía mejores precios y bienestar. Se atribuye la crisis a la suma de varios factores, aunque varía la importancia que cada autor le confiere a un factor u otro. La subida del precio del petróleo sería una causa importante en algunos lugares del mundo, pero por ejemplo en Europa dicho incremento se debería contrarrestar parcialmente con un euro cada vez más potente. Además tampoco explicaría los vertiginosos aumentos acaecidos en un periodo de tiempo reducido. Otras causas puestas en el tapete han sido las malas cosechas en algunos puntos del globo motivadas por sequías y temporales consecuencia del cambio climático. Sin embargo UITA resta importancia arguyendo por ejemplo que la mala cosecha de granos en Australia “…no ha agregado más del 1,5% al precio mundial del trigo”.[58] El aumento en el consumo de carne y leche en países como India y China también se señala como motivo del incremento. Pero para UITA este hecho no justifica la crisis por cuanto “…la demanda creciente de proteínas de origen animal ha sido constante y no explosiva. No puede explicar el incremento del 31% en el precio del arroz que ocurrió apenas en los últimos días de marzo o el incremento del 400% en el precio de las tortillas mexicanas”.
Hay dos factores que sí suman más consensos: por una parte la especulación en el mercado alimentario, y por otra parte, el cambio del rol de la tierra impuesto desde la óptica liberal que microniza la seguridad alimentaria en beneficio del agronegocio. O sea, la tierra ya no debe parir alimentos, sino aquello que sea más rentable ¿Y qué es aquello más rentable? Pues paradójicamente productos que acaban en el primer mundo. Tres casos destacaré.
Primero, los agrocombustibles (mal llamados biocombustibles). Desde hace años miles de organizaciones agrarias, ecologistas, ONG’s, etc. han advertido que la transferencia de alimentos del estómago al depósito del coche iba a elevar el precio de la comida. Los países del norte bien saben que para llegar a los objetivos de producción de agrocombustibles que ellos mismos se han establecido, necesitan inexorablemente los campos y las tierras del sur, lo que significa una reducción de la superficie para alimentos. El arrollador aumento del valor del maíz en México a principios de 2007, fue simplemente un aviso de lo que estaba por venir.
Después no ha existido debate, la propaganda oficial ha ensalzado las discutidas propiedades ecológicas de los agrocombustibles y los medios de comunicación de masas, una vez más, han silenciado las voces disidentes y han sido parciales en su información. En países como España, el gobierno de seudo izquierdas de Rodríguez Zapatero permite situaciones deplorables como que la que sufren los citricultores tradicionales valencianos, mientras subvenciona y patrocina a bombo y platillo el cultivo de agrocombustibles. El mensaje es tan claro como desolador: “Sr. agricultor, si quiere vivir de la tierra deje de producir alimentos y cultive gasolina”.
Ahora, los avisos que las organizaciones de la sociedad civil proclamaban años atrás, son refrendados hasta por reverendos del libre mercado como el presidente del Banco Mundial Robert Zoellick u organizaciones como la OCDE o el FMI. El ex relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, llegó a afirmar que “Es un crimen de lesa humanidad quemar alimentos para generar agrocombustibles”.[59]
Sin embargo, la seguridad alimentaria no se ha visto afectada únicamente por el cultivo de agrocombustibles. De la tierra donde antes brotaban alimentos ahora también lo hacen cultivos destinados a forraje para las granjas del primer mundo. Antes Argentina era conocida como el granero del mundo, ahora peyorativamente se le denomina “republiqueta sojera” porque con datos de febrero de 2008, más de la mitad de la superficie cultivable del país alberga soja que en un 95% es exportada.[60] Es el primer país del mundo en exportación de harina y aceites de soja, primero en girasol, segundo en maíz, tercero en soja y cuarto en trigo.[61] Este modelo agroexportador ha generado una entrada de divisas pero ¿Cómo ha repercutido en la sociedad?
Según datos del Informe Sobre Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD, Argentina tenía menos del 2,5% de población desnutrida entre los años 1990-1992 y ascendió al 3% entre 2002-2004,[62] debido a la fuerte crisis de finales de 2001. Si bien datos más recientes reducen el porcentaje de desnutrición, numerosas organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina o el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, desconfían de las cifras oficiales y afirman que siguen muriendo personas de hambre (sobre todo indígenas).[63] En los últimos años y según los diversos informes “Panorama Social” que anualmente edita la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Venezuela y Argentina fueron los países en América que más disminuyeron la pobreza.[64] En el año 1999, el 23,7% de los argentinos era pobre. Dicha cifra se duplicó en 2002 por la espectacular crisis, para luego bajar de nuevo al 26% en 2005 y al 21% en 2006. Sin embargo, diversos analistas entrevistados por la agencia IPS indicaron que durante el año 2008 la tendencia se podría revertir por el alza de los precios de los alimentos. Para finales de año la pobreza podría escalar a un preocupante 30% y el sector indigente podría tener más dificultades para adquirir alimentos que en la crisis de 2001-2002. La inflación en el último año, calculada por estos expertos, es 3 veces mayor a la publicada por el gobierno, es de las más elevadas del continente y está fuertemente influenciada por el alza de los alimentos.[65] Teniendo en cuenta estos datos ¿A quién beneficia que Argentina sea el primer exportador a nivel mundial de girasol, segundo de maíz, tercero de soja y cuarto de trigo?
GRAIN advierte que en los países del sur “…las tierras fértiles fueron reconvertidas de la producción de alimentos para abastecimiento de un mercado local a la producción de commodities mundiales para la exportación o cultivos de contra estación y de alto valor para abastecer los supermercados occidentales. Si las cosechas se destinaran para los estómagos, posiblemente se podría alimentar al doble de la población mundial. El problema es que un porcentaje muy elevado se desvía hacia los caprichos del norte. El estado español por ejemplo, importa un 66% más de alimentos que hace diez años y muchos de ellos podrían producirse localmente.[66] Esta metamorfosis del campo y la supremacía del agronegocio, presionan los precios de los alimentos y como informa GRAIN “Hoy, aproximadamente el 70% de los llamados países en desarrollo son importadores netos de alimentos. Y de las 845 millones de personas con hambre en el mundo, 80% son pequeños agricultores y agricultoras.”[67] Según la FAO, en el último año los países pobres gastaron un 40% más de dinero en importar alimentos. Respecto a 2000 dicho gasto podría multiplicarse por cuatro.[68] El no cultivar alimentos y el paulatino exterminio de la agricultura tradicional sitúa en riesgo de hambre a muchas personas. ¿A quién ha beneficiado la transformación de la tierra de los países del sur en factorías y huertos del primer mundo?
Sobre la especulación en el mercado agrícola, la organización GRAIN cita una fuente que estima que el dinero especulativo en alimentos creció de los 5.000 millones de dólares en 2000 a los 175.000 en 2007. Según esta misma organización, unas pocas transnacionales de granos, semillas, agroexportadoras, productos agroquímicos así como grandes cadenas de supermercados, lograron el año pasado y siguen generando ahora extraordinarios beneficios gracias a que conforman oligopolios y controlan toda la cadena productiva.[69] Detenerse a pensar fríamente es espeluznante, pues no se llega a entender como existen personas que están dispuestas a enriquecerse a cambio de hambre. Tampoco se entiende porque la clase política no interviene los mercados para frenar esta práctica terrorista. Con estos datos se vislumbra quién se beneficia y quién sale perjudicado gracias a la sacrosanta y falsa libertad de mercado. Además el patrón se repite en otros sectores de la economía. Los precios del petróleo y de la vivienda están por las nubes mientras grandes multinacionales petroleras y constructores se hacen multimillonarios.
Durante este trabajo se ha hablado varias veces de la figura del intermediario. Sería injusto dejar fuera del mismo la figura de las multinacionales agroexportadoras, que en el fondo son grandes intermediarios que, o bien tienen sus fincas en el sur, o bien acaban comprando la producción local para luego exportarla. Algunas de sus prácticas pueden conocerse en mi libro “El parque de las hamacas”, que analiza el caso de miles de personas enfermas por el contacto con el peligroso agroquímico DBCP, que tuvo lugar en las fincas bananeras de América Latina durante los años 70. Muchas de estas empresas fueron responsables de que a muchos países se les denominara peyorativamente “Repúblicas bananeras”, pues eran gobernados por ellas y sus intereses. Dichas compañías protagonizaron matanzas, golpes de estado y en fechas recientes alguna fue condenada por traficar con armas. La UITA o la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de América Latina (COLSIBA), tienen documentados infinidad de informes y denuncias por las prácticas de las agroexportadoras.
En algunos cultivos como el propio banano, unas pocas transnacionales manejan casi todo el pastel del comercio mundial de dicha fruta. Esto les confiere una posición de privilegio que no dudan en explotar. Han sido señaladas por comprar a precios bajísimos a productores locales, y en sus fincas o en aquellas que les venden la producción, la animadversión por los sindicatos alcanza cotas esquizofrénicas
Regresando a la crisis de los precios, otro factor influyente viene dado por la dependencia a los fertilizantes y productos químicos que están acaparados por unas pocas empresas, lo que ha derivado en aumentos espectaculares en sus precios de venta. Según ejecutivos de Bayer y Monsanto, los fertilizantes suponen el 35% de los costos de producción y en un año el valor de éstos se ha duplicado.[70] En México, desde la desnacionalización de la industria petrolera no se fabrican fertilizantes. Ahora son suministrados por multinacionales y el precio de se multiplicó por seis en dos años.[71] Este hecho también ha contribuido a la subida de los precios de los alimentos y junto al peligro para las personas (como queda patente con el caso del DBCP), el medio ambiente y la extrema dependencia al petróleo de los agroquímicos, plantea la necesidad urgente de fomentar y dirigir recursos hacia una agricultura ecológica, local y a pequeña escala.
A estas causas se podría añadir otra desgranada en este trabajo: la desaparición en las últimas décadas de millones de agricultores y la consecuente concentración de la tierra y el agronegocio en manos de un oligopolio que establece las condiciones y especula. O dicho de otra manera, el cambio de paradigma que el neoliberalismo ha introducido en la agricultura: de la tradicional donde millones de pequeños agricultores cultivaban para comer y/o trabajar, de una manera más respetuosa con el medio ambiente, conservando variedades autóctonas, fomentando los tejidos rurales, enriqueciendo la diversidad cultural, participando en el desarrollo de sus comarcas, generando puestos de trabajo y contribuyendo a la seguridad alimentaria en sus territorios; se ha pasado y se fomenta la agricultura donde la premisa única y fundamental es el negocio, la concentración y la acumulación paranoica del capital. Para ello se ha fomentado el agronegocio industrial desde organismos multilaterales y gobiernos cipayos. Los créditos a pequeños agricultores se han ralentizado o congelado, se ha tolerado que fueran expulsados de su tierra y que sus cosechas naufragaran ante la producción externa. Se engatusó a los países del sur para que abandonaran el cultivo de alimentos en favor de unos agrocombustibles y commodities que generarían ingresos para importar la comida. La inversión pública en agricultura de estas naciones adelgazó considerablemente. Según Jacques Diouf, Director General de la FAO, “…la ayuda otorgada a la agricultura en el ámbito del desarrollo pasó de 8000 millones de dólares (usando como base el año 2004) en 1984 a 3400 millones de dólares en 2004, (…) En porcentaje, durante el mismo período, disminuyó la proporción de la ayuda pública al desarrollo correspondiente a la agricultura, que pasó del 17 % en 1980 al 3 % en 2006. En los presupuestos de las instituciones financieras internacionales se registró una drástica reducción de los fondos destinados a las actividades que constituyen el principal medio de vida del 70 % de los pobres del mundo. En un caso revelador, el porcentaje de la cartera de préstamos asignado a la agricultura por una institución pasó del 33 % en 1979 al 1 % en 2007.”[72]
Ante semejante caos, en lugares como Europa las autoridades derrochan grandes sumas de dinero público subvencionando a grandes terratenientes, aristócratas, monarcas, etc. Apuestan ciega e incondicionalmente por tecnologías como los transgénicos, que en un pasado fueron publicitados como una especie de criaturas divinas y milagrosas. Amigos de la Tierra ha publicado recientemente un interesante informe donde se descubre el buen rollo existente entre altos cargos de la Comisión Europea y EuropaBio (lobby de la biotecnología). Este curioso compadreo no dispersa los nubarrones de la actual crisis alimentaria y ofrece una explicación más convincente al fanatismo biotecnológico de las autoridades europeas.[73]
Por el momento, se han escuchado dos propuestas para frenar la crisis. Una se podría definir como un “peligroso parche caritativo” de urgencia consistente en aumentar el dinero que se destina a la compra de alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos. Decir que con una gran parte de ese dinero se compra los excedentes de granos generados en USA para llevarlos a los países necesitados. En algunos casos se ha denunciado que esa comida llega a los mercados desplazando la producción local. Además hay un razonamiento que salta a la vista: Lo más lógico sería comprar esa comida en el mismo país donde va a ser consumida o en países cercanos, y no comprar la sobreproducción estadounidense fruto de políticas proteccionistas que los integristas del mercado prohíben tajantemente en el sur.
La segunda medida es el anuncio de que debe aumentar la superficie agrícola para producir más alimentos, lo cual no tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que supuestamente hay cultivos para alimentar a 12.000 millones de personas. Además si se eleva dicha superficie la frontera agrícola avanzará sacrificando bosques y selvas. Es decir, se cultiva agrogasolina para supuestamente reducir las emisiones de CO2 pero se encarece el precio de los alimentos; para frenar el incremento se aconseja aumentar la superficie de cultivo, pero esto redundará en un avance de la frontera agrícola y los bosques talados para cultivar dejarán de absorber CO2 y el carbono fijado en su interior regresará a la atmósfera. He aquí un caso típico donde una muy buena pescadilla se muerde terca y ferozmente la cola.
En Europa, a finales de mayo, las autoridades revisaron la Política Agraria Común (PAC) en busca de soluciones a las crisis. El rechazo fue evidente por parte de algunas organizaciones agrarias. COAG advirtió que este “chequeo médico”: “…sigue en la línea del desmantelamiento de la única política común de los 27, profundizando en las principales medidas que sirvieron de base en la reforma de la PAC de 2003: liberalización, desregulación, desacoplamiento de las ayudas (no ligadas a la producción) y recortes de los apoyos para el sector agrario. La experiencia ha hecho visibles las negativas consecuencias que este patrón está teniendo para agricultores y consumidores: el precio de los productos básicos se ha disparado, provocando problemas de acceso a los alimentos para la mayoría de la población. Al mismo tiempo, los agricultores y ganaderos reciben precios que no les permiten cubrir los costes de producción (que en el último año han subido de medio más de un 60%), de ahí que muchos estén abandonando una actividad que es fundamental para el mantenimiento de nuestros pueblos.”[74]
El resentimiento también se hizo patente tras la Cumbre de la FAO en Roma, celebrada a inicios de junio. Las organizaciones sociales que realizaron su propio foro, Terra Preta, se mostraron fuertemente decepcionadas tras los acuerdos conseguidos por los “representantes de los pueblos”. Algunas afirmaciones de éstas fueron: “La declaración final no llenará ningún plato. Las recomendaciones de más liberalización provocarán más violaciones del derecho a la alimentación”, “Los reclamos de los movimientos sociales de más protección y apoyo a los productores en pequeña escala sostenibles, de reforma agraria y de medidas concretas contra la especulación financiera, han sido totalmente ignorados por los gobiernos”, “Es una gran decepción que los gobiernos todavía no reconozcan que la crisis actual es resultado de décadas de ajuste estructural que ha violado sistemáticamente el derecho a la alimentación”, “Es una vergüenza que algunos gobiernos no impidan a las compañías internacionales procesadoras de semillas, granos y alimentos aprovechar la crisis alimentaria para aumentar sus beneficios”.[75]
¿Y que se podía esperar de la cumbre del G-8 celebrada en el mes de Julio en Japón? Pues más de lo mismo, pero como espectacular guinda a este bochornoso espectáculo, varios agricultores coreanos de Vía Campesina que habían viajado a Japón, fueron detenidos, deportados y señalados como posibles perturbadores de la cumbre.[76]
Nadie con poder se plantea hasta el momento lo que miles de organizaciones reclaman desde hace años: que no se apliquen los criterios neoliberales que desplazan al agricultor, concentran la oferta, favorecen la exportación y desatienden el cultivo de alimentos. Es necesario para frenar situaciones como las que se viven en la actualidad que las autoridades intervengan para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos. Vía Campesina lo dice así: “La crisis actual pone de manifiesto que no se puede jugar con la alimentación y que la regulación de los mercados tanto a nivel internacional como a nivel europeo es indispensable para la seguridad alimentaria de las poblaciones.”[77] COAG va en la misma línea: “La UE debe cambiar su política neoliberalizadora radical de abandono de la regulación de mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción.”[78]
Esta crisis de la alimentación y sus causas no son coyunturales sino claramente estructurales. Este modelo agrícola en particular y de desarrollo en general está agotado. Tengan en cuenta que será muy complicado que el año que viene el petróleo se abarate, que cambien los patrones de consumo, que cesen los temporales y sequías consecuencia del cambio climático, que se impulse la seguridad alimentaria en detrimento del agronegocio y que los inversores dejen de enriquecerse a cambio de hambre y miseria. Por lo tanto, es hora de que los estados intervengan para dar soluciones positivas y efectivas que redunden favorablemente en los consumidores, agricultores, ganaderos, pescadores, etc. Y si los estados no adoptan estas medidas, las organizaciones sociales, especialmente las agrícolas, deberían pensar seriamente tomar las calles y las carreteras porque desgraciadamente, en las democracias burguesas esta medicina es la única que entiende la corruptela del poder.
Algunos/as, los y las políticamente correctos, ya estarán pensando que soy un radical. Para mí que tienen la escala de valores un poco oxidada. Para mí radical es un mundo donde cientos de millones de personas sufren la zozobra del hambre porque unos cuantos agroterroristas quieren acaparar más poder y capital. Donde se despoja al campesino, se le expulsa de la tierra o se le sumerge en huracanes doctrinarios que no comprende. Para mí eso sí que es radical, pero, allá cada uno con sus principios.
- Vicent Boix es escritor, autor de “El parque de las hamacas” http://www.elparquedelashamacas.org/
[1] CABALLER, V.: “Deuda histórica o Levante feliz?”, en Levante Mercantil, 24 de septiembre de 2006.
[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
[3] GUARDIOLA, D.: “Los cítricos se pagan un 68% menos que hace una década”, en Periódico Mediterráneo, 3 de mayo de 2006.
[4] GUARDIOLA, D.: “La renta agraria ha caído un 14% en el último año”, en Periódico Mediterráneo, 24 abril de 2006.
[5] GUARDIOLA, D.: “Los citricultores piden un mínimo de 0,25 euros/kilo para la nulera”, en Periódico Mediterráneo, 9 de diciembre de 2006.
[6] Institución del gobierno autónomo valenciano.
[7] AGUILAR, E.: “El consumidor paga hasta dos euros por un kilo de nuleras”, en Periódico Mediterráneo, 27 de noviembre de 2006.
[8] Idem 3.
[9] GUARDIOLA, D.: “La necesidad de un precio”, en Periódico Mediterráneo, 7 de diciembre de 2006.
[10] PICÓ M.J.: “Taronges al 4000%”, en Levante, 22 de octubre de 2007.
[11] GUARDIOLA D.: “El 30% de los agricultores ha dejado el campo en 10 años”, en Periódico Mediterráneo, 7 de enero de 2006.
[12] JLZ: “El campo valenciano ha perdido un tercio de sus agricultores en cinco años”, en Levante, 18 de julio de 2006, pag. 36. y GUARDIOLA D.: “El 30% de los agricultores ha dejado el campo en 10 años”, en Periódico Mediterráneo, 7 de enero de 2006.
[13] GUARDIOLA, D.: “La agricultura pierde aún más terreno en el tejido productivo”, en Periódico Mediterráneo, 7 de diciembre de 2006.
[14] GUARDIOLA, D.: “La citricultura es el sector agrario que más ingresos ha perdido del país”, en Periódico Mediterráneo, 29 de abril de 2007.
[15] AGUILAR, E.: “La campaña citrícola comienza con la mejor perspectiva en años”, en Periódico Mediterráneo, 24 de septiembre de 2007.
[16] AGUILAR, E.: “La FAO califica a la clementina como la fruta con mejor futuro”, en Periódico Mediterráneo, 27 de noviembre de 2006.
[17] http://www.emd-ag.com/s/markt002.shtm
[18] CARBO, S.: “Queda bonito pedir que se prohíba plantar cítricos, pero es difícil que progrese”, en Levante Mercantil, 21 de enero de 2007.
[19] http://www.mapa.es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/pdf/8.pdf
[20] FEPAC: “El preu de la clemenules s’ha incrementat fins a un 1500% des de l’arbre al consumidor a Castelló”, Revista FEPAC – ASAJA, Castellón, España, junio 2007, Nº 161, pag. 6.
[21] LEVANTE DE CASTELLÓ: “La Clemenules es 947 veces más cara en el súper que en el campo”, en Levante, 21 de diciembre de 2006.
[22] Idem 7.
[23] GUARDIOLA, D.: “Los hipermercados de la UE hunden el precio de la naranja”, en Periódico Mediterráneo, 12 de diciembre de 2005.
[24] CARBO, S.: “Faltan comerciantes de verdad para dar salida a toda la producción de cítricos” en Levante, 4 de octubre de 2007.
[25] ARRIBAS, L. “Así vamos”, en Levante Mercantil, 1 de abril de 2006.
[26] CARBO, S.: “La trastienda de la venta “a resultas””, en Levante Mercantil, 4 de febrero de 2007.
[27] http://faostat.fao.org/site/502/default.aspx
[28] ESTRUCH, V.: “La citricultura española, evolución y perspectivas de futuro”, en Agricultura Familiar en España, año 2007, http://www.upa.es/anuario_2007/pag_126-140_estruch.pdf
[29] Anuario Estadístico Agrario http://www.upa.es/anuario_2007/pag_126-140_estruch.pdf
[30] Idem 18.
[31] http://www.fao.org/es/esc/common/ecg/28189_es_bull2006.pdf
[32] Idem 29.
[33] Entrevista con Ximo Tirado y Doménec Nàcher el 3 de octubre de 2007.
[34] “Los cítricos importados aumentan un 34%”, en Periódico Mediterráneo, 12 de enero de 2006.
[35] EL PAIS: “El precio que recibe un agricultor por un kilo de naranja cae un 36% en 12 años”, en El País, 15 de abril de 2007.
[36] http://www.marruecosdigital.net/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=1004
[37]http://www.intermonoxfam.org
[38] DE LA CAL, J.C.: “Paco, otro agricultor que emigra a Marruecos”, en El Mundo, 25 de sep. de 2005.
[39] CHOMSKY, N. Y DIETERICH, H.: Hablemos de Terrorismo, Tafalla, España, Editorial Txalaparta.
[40] UITA, 19 de marzo de 2008, en http://www.rel-uita.org/agricultura/con_jean_ziegler.htm
[41] Correo electrónico de Alberto Montero Soler, 5 de noviembre de 2007.
[42] BRUSCA, J.: “Agricultores y consumidores”, en Levante Mercantil, 30 de abril de 2006.
[43] AGUADO, C.: “¡Balones fuera!”, en Levante Mercantil, Valencia, 28 de enero de 2007.
[44] BORON A.: “Sobre mercados y utopías”, 2 de octubre de 2007, en http://www.rebelion.org
[45] GALLEGO, M.: “Estados Unidos se estrella en el ladrillo”, 19 de agosto de 2007, en http://www.ideal.es
[46] PEREZ, H.: “La seguridad alimentaria frente al ALCA-TLC”, presentación en el Seminario de Seguridad Alimentaria, realizado en Armenia, Colombia, 2003.
[47] PEREZ, H:: “Agronomía, TLC y ALCA”, artículo-e, 2004
[48] GALA, R.: “Agriculture without farmers”, Institute of Science in Society, 6 de julio de 2005.
[49] INFODEMEX: “A 10 años del Tratado de Libre Comercio perdió la autosuficiencia arrocera”, en Argenpress, 1 de agosto de 2005, en http://www.argenpress.info
[50] LÓPEZ, H.: “México en la olla del TCLAN”, 7 de agosto de 2007, en http://www.rebelion.org
[51] VIA CAMPESINA: “Carta sobre agricultura después de Cancún”, 15 de diciembre de 2003, en http://www.biodiversidadla.org
[52] LAHOUCINE, A.: “La lucha de los campesinos pobres de la provincia marroquí de Taroudant por la tierra, el agua y la luz”, 30 de noviembre de 2006, en http://www.rebelion.org
[53] Correo electrónico enviado por Gustavo Duch.
[54] “EEUU desarrolla robots capaces de recolectar cítricos”, en Levante, 21 de septiembre de 2007.
[55] http://www.agcensus.usda.gov/Publications/2002/Volume_1,_Chapter_1_US/st99_1_001_001.pdf
[56] http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=494
[57] UITA: “Incentivando el hambre”, 30 de abril de 2008, http://www.rebanadasderealidad.com.ar
[58] Idem 57.
[59] Idem 40.
[60] EFE: “La soja ya ocupa más de la mitad de la superficie cultivada de Argentina”, 16 de febrero de 2008
[61] AGROINFORMACION: “Los productores argentinos retienen 44 millones de granos”, 20 de mayo de 2008, en http://www.agroinformacion.com
[62] http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_sp_indictables.pdf
[63] http://www.cta.org.ar/base/article.php3?id_article=4297
[64] http://www.eclac.org/
[65] VALENTE, M:; “El aumento tan temido”, en IPS, mayo de 2008, en http://ipsnoticias.net
[66] DUCH, G.: “El sabio Empédocles”, junio de 2008, en http://plataformarural.blogspot.com
[67] GRAIN: “El negocio de matar de hambre”, abril de 2008, en http://www.grain.org
[68] http://www.agroinformacion.com
[69] Idem 68.
[69] http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Las_Malas_Companias.pdf
[70] ARBOLEYA, G.: “Los fertilizantes, ganadores por el alza de los alimentos”, 20 de mayo de 2008, en http://www.agroinformacion.com
[71] Idem 70.
[72] DIOUF, J.: “FAO: Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial”, 6 de junio de 2008, en http://www.iade.org.ar
[73] Idem 69.
[74] Idem 68.
[75] http://www.viacampesina.org/main_sp/index.php?option=com_content&task=view&id=527&Itemid=1
[76] http://www.viacampesina.org/main_sp/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=1
[77] Comunicado de prensa, 7 de mayo de 2008, http://www.viacampesina.org
[78] Idem 68.
http://alainet.org/active/26710